Navarra, un reino con raigambre
Este año nuestro aniversario volvería a tener carácter
nacional y no lo digo en tono decepcionante; soy consciente de lo maravillosa
que es nuestra piel de toro. Una zona específica llamaba mi atención
poderosamente: el Señorío de Bértiz, la Selva de Irati, las Cuevas de
Zugarramurdi, el Valle del Baztán,… un triángulo singular que no dejará de
sorprender al visitante cada pocos kilómetros. Una recomendación que yo no
cumplí: leer la trilogía de Baztán de Dolores Redondo; apasionantes historias
policiacas ambientadas en todas aquellas tierras. Visitarlas recordando cada
paso que la investigadora protagonista da para esclarecer los crímenes hacen
que los sitios, además de disfrutarlos resulten hasta familiares. Yo, he de
reconocer que me los compré, pero es ahora cuando los estoy leyendo, a
posteriori; tampoco es mala táctica, pues al leerlo, revivo el viaje. El orden,
a gusto del consumidor.
20 de junio de 2017
Es nuestro segundo viaje en profundidad a Navarra –y
seguimos teniendo puntos pendientes para un tercer intento, pues Navarra es
mucha Navarra. Esto lo advierto, porque habrá sitios por los que pasemos de
puntillas, por ser ya sobradamente conocidos y muchos otros por los que
pasaremos de largo aún teniendo puntos interesantes, pero es imposible abarcarlo
todo y hay que seleccionar.
Salimos pronto de Madrid y sin parar, recalamos en Fitero. Era medio día y con un
calor de justicia. Hicimos parada por aquí en un viaje anterior y dimos un
pequeño gusto al cuerpo en un antiquísimo balneario del mismo nombre, a
poquitos kilómetros, del que los romanos ya descubrieron las bonanzas de sus
aguas, cuyos manantiales siguen brotando hoy a uno 50 grados centígrados. En
estos baños nació, en 1600, el obispo –hoy beatificado- Juan de Palafox y
Mendoza, hijo ilegítimo del Marqués de Ariza y de una mujer de la nobleza que
para ocultar su embarazo se refugió en los Baños de Fitero y cuando nació la
criatura dio orden a una criada de tirarlo al río; orden que la sirvienta no
fue capaz de cumplir. El pequeño fue criado por los trabajadores del Balneario,
pero pasado el tiempo, el padre se enteró de que aquel chiquillo era su propio
hijo y decidió pagarle estudios en las mejores universidades, llegando a
ser Obispo de Puebla, de México y
posteriormente, Virrey de Nueva España; de regreso a su patria, fue nombrado
Obispo de Osma de Soria.
Otra figura famosa se alojó en este Balneario, Gustavo
Adolfo Becquer. Según escribiera nuestro insigne escritor del Siglo de Oro, en
una cueva cercana aparece cada noche el alma de una morita que busca agua para
dar de beber a su amado cristiano que yace herido en el interior de la oquedad;
invito a quien tenga valor a aparecer por allí y nos cuente si es verdad o no
lo que asegura el insigne escritor.
 Nos encontramos en el extremo más meridional de Navarra
delimitado por los valles de los ríos Queiles y Alhama y lindando con La Rioja,
Aragón y las tierras altas de Soria, es por ello que muchas de sus localidades
han pertenecido a uno u otro de estos reinos en algún momento a través de los
siglos. Fitero precisamente fue una de las villas disputada por los tres reinos
durante casi toda la Edad Media. Su propio nombre parece proceder de
“hito”/”fito” = mojón y un mojón entre tres reinos fue el punto de reunión, en
1196, de Alfonso II “el casto” de Aragón. Alfonso VIII de Castilla y Sancho “el
Fuerte” de Navarra, lugar donde celebraron una comida para resolver las
diferencias entre ellos e intentar una unión cristiana frente al moro,
permaneciendo cada uno sentado en su propio reino; es más, lo más probable es
que comieran cabritos de Castilla, patatas de Aragón y Navarra proporcionaría
buenos caldos para regar los manjares. Este hecho está documentado y desde
entonces el lugar es conocido como el “Mojón de los Tres Reyes”. Hoy permanece
un antiguo mojón de piedra en el km. 286 de la Nacional 113, a unos 3 kms. de
Valverde, en los que se encuentran labrados el nombre de las tres provincias:
Logroño, Zaragoza y Navarra.
Nos encontramos en el extremo más meridional de Navarra
delimitado por los valles de los ríos Queiles y Alhama y lindando con La Rioja,
Aragón y las tierras altas de Soria, es por ello que muchas de sus localidades
han pertenecido a uno u otro de estos reinos en algún momento a través de los
siglos. Fitero precisamente fue una de las villas disputada por los tres reinos
durante casi toda la Edad Media. Su propio nombre parece proceder de
“hito”/”fito” = mojón y un mojón entre tres reinos fue el punto de reunión, en
1196, de Alfonso II “el casto” de Aragón. Alfonso VIII de Castilla y Sancho “el
Fuerte” de Navarra, lugar donde celebraron una comida para resolver las
diferencias entre ellos e intentar una unión cristiana frente al moro,
permaneciendo cada uno sentado en su propio reino; es más, lo más probable es
que comieran cabritos de Castilla, patatas de Aragón y Navarra proporcionaría
buenos caldos para regar los manjares. Este hecho está documentado y desde
entonces el lugar es conocido como el “Mojón de los Tres Reyes”. Hoy permanece
un antiguo mojón de piedra en el km. 286 de la Nacional 113, a unos 3 kms. de
Valverde, en los que se encuentran labrados el nombre de las tres provincias:
Logroño, Zaragoza y Navarra.
Lo más destacable de Fitero es, sin lugar a dudas, su Monasterio
de Santa María la Real. Se trata, ni más ni menos, que del primer monasterio
que construyera el Cister en la Península Ibérica, en 1152, monumento nacional
desde 1931. Fundado por el mismísimo San Bernardo. Tiene visitas guiadas de
martes a domingos de 11 a 13;30 y de 17:00 a 19:00. Era mucho esperar, por lo
que nos quedamos sin verlo.

 En su paseo principal figura una gran escultura homenaje de
Fitero a San Raymundo; reconozco mi incultura en materia de santos y recurro a
la “Wiki” y del santo, que vivió en el siglo XII y fue Abad de Fitero, se
disputan el privilegio de ser su tierra natal nada menos que Sain Gaudens
(condado de Toulouse), Tarazona y Barcelona! Fitero nos muestra cosas curiosas
como un teatro que es un bar y una plaza de toros que parece un taller de
coches.
En su paseo principal figura una gran escultura homenaje de
Fitero a San Raymundo; reconozco mi incultura en materia de santos y recurro a
la “Wiki” y del santo, que vivió en el siglo XII y fue Abad de Fitero, se
disputan el privilegio de ser su tierra natal nada menos que Sain Gaudens
(condado de Toulouse), Tarazona y Barcelona! Fitero nos muestra cosas curiosas
como un teatro que es un bar y una plaza de toros que parece un taller de
coches.
Comimos en un pequeño restaurante recomendado por Trip
Advisor, La Fitera, menú de la casa por 12 euros; nada especial.
 A escasos 25 kms. te plantas en Tudela. Esto ya son palabras mayores y merece la
pena pernoctar aquí y conocer la localidad con detenimiento. Lo primero que
hicimos fue buscar hotel. Minimal, un apartamento precioso, con cocina y todo
por 50 euros. No tenía aire acondicionado pero nos aseguró la señorita que nos
dio las llaves, que abriendo la ventana del salón y otra detrás se establecía
corriente y efectivamente, así era; el problema fue que daba un farol justo en
la ventana y era imposible dormir con ella abierta. Recomendable, si no es un
día caluroso.
A escasos 25 kms. te plantas en Tudela. Esto ya son palabras mayores y merece la
pena pernoctar aquí y conocer la localidad con detenimiento. Lo primero que
hicimos fue buscar hotel. Minimal, un apartamento precioso, con cocina y todo
por 50 euros. No tenía aire acondicionado pero nos aseguró la señorita que nos
dio las llaves, que abriendo la ventana del salón y otra detrás se establecía
corriente y efectivamente, así era; el problema fue que daba un farol justo en
la ventana y era imposible dormir con ella abierta. Recomendable, si no es un
día caluroso.
La Plaza de los Fueros, centro neurálgico de Tudela, construida
en el siglo XVII para celebrar en ella las corridas de toros es hoy el lugar de
descanso y esparcimiento de los tuledanos. Sobresale en ella la Casa del Reloj
y el bonito kiosco donde figuran los nombres de los más insignes músicos
navarros: Sarasate, Gayarre, Gaztambide
y Eslava.
Pateamos bastante la ciudad y sacamos la conclusión que le
falta un empuje económico; tiene zonas espectaculares que dejan sentir su
pasado tricultural, en el que palacios e iglesias se suceden, aunque unos pasos más
allá edificios medio derruidos y zonas bastante pobres, dejan un sabor
agriculce.
 Tudela, conquistada en el año 716 por los musulmanes,
adquirió un gran poderío en tiempos de Musa ibn Musa -el “moro Muza”-, de tal manera que llegó a
considerarse el tercer reino, junto con el Califato de Córdoba y el Reino
Astur. La gente que acudía a la Gran Mezquita, convivía con los judíos de la
Judería y los cristianos o mozárabes en sus iglesias, en verdadera armonía;
aunque la conquista cristiana acabó con esta concordia, los judíos fueron
expulsados en 1498 y los moros en 1516.
Tudela, conquistada en el año 716 por los musulmanes,
adquirió un gran poderío en tiempos de Musa ibn Musa -el “moro Muza”-, de tal manera que llegó a
considerarse el tercer reino, junto con el Califato de Córdoba y el Reino
Astur. La gente que acudía a la Gran Mezquita, convivía con los judíos de la
Judería y los cristianos o mozárabes en sus iglesias, en verdadera armonía;
aunque la conquista cristiana acabó con esta concordia, los judíos fueron
expulsados en 1498 y los moros en 1516. La catedral de Santa María es su edificio más emblemático; comenzada
a construir en el siglo XI, por lo que tiene una buena amalgama de estilos y construida
sobre la que fuera la Mezquita Mayor (siglo IX) con tres puertas preciosas,
destacando la del Juicio Final, con ocho arquivoltas, repletas de tallas desde
Adán y Eva hasta el final de los tiempos y las capillas barrocas en su
interior. Destaca asimismo la sillería del coro, la imagen románica de la
Virgen Blanca y el retablo gótico del altar mayor.
La catedral de Santa María es su edificio más emblemático; comenzada
a construir en el siglo XI, por lo que tiene una buena amalgama de estilos y construida
sobre la que fuera la Mezquita Mayor (siglo IX) con tres puertas preciosas,
destacando la del Juicio Final, con ocho arquivoltas, repletas de tallas desde
Adán y Eva hasta el final de los tiempos y las capillas barrocas en su
interior. Destaca asimismo la sillería del coro, la imagen románica de la
Virgen Blanca y el retablo gótico del altar mayor.
Otros puntos de interés son la Iglesia de Santa María
Magdalena, el Castillo que otrora fuera sede de los Reyes de Navarra, en
especial de Sancho el Fuerte, que nació y murió en él (adquirió fama por su
participación en la Batalla de las Navas de Tolosa, obligando a huir al Califa
Miramamolín), pero del que hoy solo quedan unas ruinas y, eso sí, unas
maravillosas vistas de la ciudad y el
Puente sobre el Ebro con sus 17 arcos ojivales. Muchos son los palacios que os
encontraréis en vuestro periplo y merece
la pena ver la Torre Monreal, atalaya de vigilancia, construida coincidiendo
con la fortificación que los musulmanes hicieron de Tudela.

 Llegada la hora de cenar y utilizando nuestro método
habitual, paramos a un par de lugareñas y realizamos nuestra pregunta de “dónde
iría usted a cenar esta noche,… bueno, bonito y barato”, no suele fallar. Nos
recomendaron José Luis en la calle Muro y yo os lo recomiendo también, sin
lugar a duda. Unos pinchos al estilo Norte que te dejan totalmente saciado y de
lo más elaborados.
Llegada la hora de cenar y utilizando nuestro método
habitual, paramos a un par de lugareñas y realizamos nuestra pregunta de “dónde
iría usted a cenar esta noche,… bueno, bonito y barato”, no suele fallar. Nos
recomendaron José Luis en la calle Muro y yo os lo recomiendo también, sin
lugar a duda. Unos pinchos al estilo Norte que te dejan totalmente saciado y de
lo más elaborados.
21 de junio de 2017
Desayunamos en la Plaza de los Fueros; como a mí me gusta:
bocata de tortilla de patata con pimiento frito y tomate y café. El plan era
llegar al Monasterio de la Oliva antes de las 12 y estaba a 60 kms.; hay
visitas guiadas, pero dábamos por sentado de que solo podríamos echar un
vistazo.

 Llevábamos prisa para llegar al Monasterio de la Oliva y
decidimos pasar de largo por las Bardenas
Reales, pero el que me lee no se lo puede permitir; una visita es de
obligado cumplimiento. 418 kilómetros cuadrados de espectaculares paisajes en
una tierra desértica, modelada por la erosión y formando figuras que parecen de
otro planeta. (Las fotos son de un viaje anterior).
Llevábamos prisa para llegar al Monasterio de la Oliva y
decidimos pasar de largo por las Bardenas
Reales, pero el que me lee no se lo puede permitir; una visita es de
obligado cumplimiento. 418 kilómetros cuadrados de espectaculares paisajes en
una tierra desértica, modelada por la erosión y formando figuras que parecen de
otro planeta. (Las fotos son de un viaje anterior).
Según los distintos tipos de suelos, las Bardenas están
divididas en El Plano –con baja tasa de erosión-; La Negra, al sur formado por
mesetas de distintas alturas y La Blanca –la depresión central y el paisaje
típico de las Bardenas Reales-.
Las Bardenas también tienen su bandolero famoso –versión
navarra-: Sanchicorrota, cruel como pocos, robaba a los ricos para dárselo a
los pobres. Ingenioso también como pocos, calzaba las herraduras a su caballo
del revés para que no supieran si iba o venía. Finalmente, le persiguieron las
autoridades con tal saña que se quitó la vida. Durante tres días expusieron su
cadáver en la plaza de Tudela.
Llegamos rampando las 12 de la mañana al Monasterio de la Oliva, pero a
pesar de que en todos los sitios sitúan el cierre a las 12, in situ nos dicen
que cierran a las 13 horas.
El monasterio fue fundado en 1149 por la Orden del Císter y
mantuvo una gran relevancia durante todo el medievo, pero su suerte cambió en
los siglos siguientes.
·
En 1809 las tropas napoleónicas toman y saquean
el monasterio hasta 1814.
 ·
En 1835, con la Desamortización de Mendizábal se
abandona durante 91 años hasta que en 1926 es reacondicionado y ocupado por
monjes cistercienses de Getafe.
·
En 1835, con la Desamortización de Mendizábal se
abandona durante 91 años hasta que en 1926 es reacondicionado y ocupado por
monjes cistercienses de Getafe.
 El horario monacal es absolutamente rígido. En la Edad Media,
los monjes se levantaban a las 2 de la madrugada y para medir su tiempo
empleaban relojes de arena, clepsidras o relojes de luna. Hoy imagino que
marcarán sus horas de manera más moderna. Si os enteráis, hay uno de sus
momentos de oración en la iglesia en que cantan cantos gregorianos y permiten
la entrada; debe merecer la pena asistir a ello.
El horario monacal es absolutamente rígido. En la Edad Media,
los monjes se levantaban a las 2 de la madrugada y para medir su tiempo
empleaban relojes de arena, clepsidras o relojes de luna. Hoy imagino que
marcarán sus horas de manera más moderna. Si os enteráis, hay uno de sus
momentos de oración en la iglesia en que cantan cantos gregorianos y permiten
la entrada; debe merecer la pena asistir a ello.
Lo que en sus orígenes fue una pequeña capilla prerrománica,
en el siglo XII tornó en un templo románico y en el siglo XIV en un gran
santuario-fortaleza. Frente a la portada norte se conserva el patio de armas
del que fuera el castillo del siglo IX, considerado por los musulmanes como el
lugar más inexpugnable del Reino de Navarra.
Acercarse al incomparable pueblo de Ojué es de obligado cumplimiento. Patead mucho por el pueblo que os descubrirá rincones con
encanto y una recomendación que agradeceréis, no os marchéis sin comer las
migas del pastor en cualquiera de los buenos restaurantes de Ojué. (segunda
recomendación si pedís un segundo, que las migas sean para una persona, si no
no seréis capaces de seguir comiendo).
Intentamos de camino a Olite de ver la Laguna e Pitillas,
que aparentemente es el mayor humedal de Navarra, pero sin profundizar mucho
nos pareció con poca vida animal, por lo que regresamos a nuestro camino.
Al llegar a Olite,
aparcamos el coche cerca de la Plaza principal y en cuanto anduvimos un poco,
comenzamos a pensar que nos habíamos teletransportado al Valle del Loira en
Francia, pero no, es Olite y su palacio. No podemos olvidar que fue mandado a
construir por Carlos III “el Noble”, nacido en Francia en 1361. Carlos III no
fue un rey luchador, sino amante de la cultura y la vida de lujo palaciega; de
ahí la diferencia entre las fortalezas mandadas construir por otros monarcas y
este palacio de cuento, que fue uno de los más lujosos de Europa.
 Carlos III “el Noble” se casó con Leonor de Trastámara y de
entre los ocho hijos que tuvieron, doña Blanca, fue reina de Navarra y madre
del primer Príncipe de Viana, título que ostentaba el heredero al trono de
Navarra. En 1512 Castilla conquista Navarra y el palacio, que ya sólo serviría para
esporádicas visitas reales; a partir de ese momento comenzó su deterioro.
Durante la guerra de Independencia el palacio fue incendiado por el General
Espoz y Mina para evitar que los franceses se atrincheraran en él. En 1967 se
terminaron las obras de restauración tras treinta años de trabajos.
Carlos III “el Noble” se casó con Leonor de Trastámara y de
entre los ocho hijos que tuvieron, doña Blanca, fue reina de Navarra y madre
del primer Príncipe de Viana, título que ostentaba el heredero al trono de
Navarra. En 1512 Castilla conquista Navarra y el palacio, que ya sólo serviría para
esporádicas visitas reales; a partir de ese momento comenzó su deterioro.
Durante la guerra de Independencia el palacio fue incendiado por el General
Espoz y Mina para evitar que los franceses se atrincheraran en él. En 1967 se
terminaron las obras de restauración tras treinta años de trabajos.
 El Palacio Real de Olite está dividido en tres partes: el
Palacio Viejo (actual Parador); las ruinas de la Capilla de San Jorge y el
Palacio Nuevo, que es la parte visitable y fue construido entre 1402 y 1424. La
visita con audioguías está perfectamente explicada en las grabaciones. Las
numerosas torres: la del Homenaje, la Ochavada, la de las Tres Coronas, la de
los Cuatro Vientos, la de la Atalaya y la del Aljibe, te hacen subir y bajar,
cambiando de panorámica con cada una. Todo es majestuoso y bien pudiera ser el
marco de una película de Walt Disney, como los palacios alemanes: la Sala de
los Arcos, una de las más espectaculares del palacio; la Cámara de la Reina o
de los Ángeles, con su chimenea y vistas al jardín; la Cámara del Rey donde
recibía a sus invitados; la Cámara de los Yesos o Sala Mudéjar por los yesos de
su decoración, que además es la única original del palacio; las galerías del
Rey y de la Reina y adosada, la Iglesia de Santa María testigo de las
celebraciones de bautizos, bodas y exequias reales. No dejéis de ver la vieja
morera negra situada en el patio, que junto con otros muchos frutales fueron
traídos desde Valencia, remontando el Ebro y el Aragón y se le atribuyen nada
menos que cinco siglos. En 1991 fue declarado Monumento Natural.
El Palacio Real de Olite está dividido en tres partes: el
Palacio Viejo (actual Parador); las ruinas de la Capilla de San Jorge y el
Palacio Nuevo, que es la parte visitable y fue construido entre 1402 y 1424. La
visita con audioguías está perfectamente explicada en las grabaciones. Las
numerosas torres: la del Homenaje, la Ochavada, la de las Tres Coronas, la de
los Cuatro Vientos, la de la Atalaya y la del Aljibe, te hacen subir y bajar,
cambiando de panorámica con cada una. Todo es majestuoso y bien pudiera ser el
marco de una película de Walt Disney, como los palacios alemanes: la Sala de
los Arcos, una de las más espectaculares del palacio; la Cámara de la Reina o
de los Ángeles, con su chimenea y vistas al jardín; la Cámara del Rey donde
recibía a sus invitados; la Cámara de los Yesos o Sala Mudéjar por los yesos de
su decoración, que además es la única original del palacio; las galerías del
Rey y de la Reina y adosada, la Iglesia de Santa María testigo de las
celebraciones de bautizos, bodas y exequias reales. No dejéis de ver la vieja
morera negra situada en el patio, que junto con otros muchos frutales fueron
traídos desde Valencia, remontando el Ebro y el Aragón y se le atribuyen nada
menos que cinco siglos. En 1991 fue declarado Monumento Natural. El centro de la población lo constituye la Plaza de Carlos
III a la que dan el palacio y la iglesia, estaba provisionalmente ¨blindada¨,
se ve que estaban próximas a festejar las fiestas locales y estaban ya
preparadas para la celebración de encierros.
El centro de la población lo constituye la Plaza de Carlos
III a la que dan el palacio y la iglesia, estaba provisionalmente ¨blindada¨,
se ve que estaban próximas a festejar las fiestas locales y estaban ya
preparadas para la celebración de encierros.
Era tarde cuando terminamos de ver el palacio, pero no hubo
problema comimos de lujo en Asador Sidrería Erri Berri en Rua del Fondo 1ª,
casi esquina con la rua Mayor.
 El mapa me hizo cambiar sobre la marcha y apartarme del
camino que tenía trazado en principio; incluso cambiar de Comunidad. Una
población, SOS de Fernando el Católico llamaba poderosamente mi
atención por la pátina histórica que rezuma –villa natal del mismísimo Fernando
de Aragón-; además no había que desviarse demasiado, a Sangüesa nuestro
siguiente destino había 32 kms. y 25 más a SOS.
El mapa me hizo cambiar sobre la marcha y apartarme del
camino que tenía trazado en principio; incluso cambiar de Comunidad. Una
población, SOS de Fernando el Católico llamaba poderosamente mi
atención por la pátina histórica que rezuma –villa natal del mismísimo Fernando
de Aragón-; además no había que desviarse demasiado, a Sangüesa nuestro
siguiente destino había 32 kms. y 25 más a SOS.Buscamos hotel y elegimos con buen acierto Triskel (calle de las Afueras, 9) (68 euros, desayuno incluido), un hotel moderno y cómodo; aparentemente a las afueras y lejitos del centro, pero la realidad nos demostró que en cinco minutos andando nos plantábamos en la misma plaza del ayuntamiento. Regentado por un matrimonio encantador que hicieron muy agradable la estancia.
SOS, así llamada antes de nacer la insigne figura de
Fernando de Aragón, está ubicada en una elevación rocosa del terreno, lo que la
hacía plaza fuerte. En 1044 Ramiro I la incorpora al Reino de Aragón. En el año
1452, en plena guerra contra Navarra, la reina Juana Enríquez se desplazó a la
villa de SOS, donde dio a luz al infante Fernando, que se convertiría en el Rey
Católico.
 Su casco histórico está cuidado con un mimo exquisito. Declarado Conjunto
Histórico Artístico y no es en vano que pertenezca a la Asociación de Pueblos
más bonitos de España. La Plaza de la Villa es el centro de SOS del Rey
Católico y de la que arrancan las pocas calles que constituyen la villa. El
elemento más antiguo de la plaza es el Soportal donde se llevaba a cabo el
mercado en la Edad Media. En el punto de unión de los arcos se conserva la
hendidura de la vara aragonesa, que era la medida de longitud utilizada en la
zona hasta bien entrado el siglo XIX. El edificio clave de la plaza es el
Ayuntamiento renacentista (siglo XVI), con el escudo de la villa. En la calle que sube hacia el castillo se
halla la Lonja Medieval, donde se celebraban las grandes transacciones comerciales.
Su casco histórico está cuidado con un mimo exquisito. Declarado Conjunto
Histórico Artístico y no es en vano que pertenezca a la Asociación de Pueblos
más bonitos de España. La Plaza de la Villa es el centro de SOS del Rey
Católico y de la que arrancan las pocas calles que constituyen la villa. El
elemento más antiguo de la plaza es el Soportal donde se llevaba a cabo el
mercado en la Edad Media. En el punto de unión de los arcos se conserva la
hendidura de la vara aragonesa, que era la medida de longitud utilizada en la
zona hasta bien entrado el siglo XIX. El edificio clave de la plaza es el
Ayuntamiento renacentista (siglo XVI), con el escudo de la villa. En la calle que sube hacia el castillo se
halla la Lonja Medieval, donde se celebraban las grandes transacciones comerciales. El pueblo es pequeñito y se recorre de punta a punta en un
periquete, subiendo por una calle y bajando por la paralela. Caben destacar las
murallas, con sus siete puertas que se conservan hasta la fecha, la Iglesia de
San Esteban, la Plaza de la Villa y la Casa de la Villa, el Palacio Español del
Niño (colegio de niñas), la Lonja del Mercado y el Palacio de los Sada, donde
nació precisamente el ilustre monarca, debido a que la Reina madre tenía mucho
interés en que el heredero naciera en tierras aragonesas. Y, por supuesto, el
Parador Nacional de Turismo, que conserva el ambiente histórico y artístico de
toda la villa.
El pueblo es pequeñito y se recorre de punta a punta en un
periquete, subiendo por una calle y bajando por la paralela. Caben destacar las
murallas, con sus siete puertas que se conservan hasta la fecha, la Iglesia de
San Esteban, la Plaza de la Villa y la Casa de la Villa, el Palacio Español del
Niño (colegio de niñas), la Lonja del Mercado y el Palacio de los Sada, donde
nació precisamente el ilustre monarca, debido a que la Reina madre tenía mucho
interés en que el heredero naciera en tierras aragonesas. Y, por supuesto, el
Parador Nacional de Turismo, que conserva el ambiente histórico y artístico de
toda la villa.
En la localidad se filmó la película “La vaquilla” de Luis
García Berlanga y en homenaje a dicho film se crearon trece sillas de bronce
con el nombre de un actor cada una: Alfredo Landa, José Sacristán,… y placas
con frases emblemáticas que se mencionan en la película.
Cenamos divinamente en el propio hotel.
22 de junio de 2017
Pululando por internet, descubrí que Petilla de Aragón estaba
a escasos 20 kms. Permitidme que os sorprenda: Petilla de Aragón es la
localidad natal de nuestro insigne premio nobel doctor Ramón y Cajal. ¿Qué tiene de sorprendente? Os
preguntaréis. Aparentemente nada, pero si os dijera que Petilla de Aragón es una
localidad con nombre aragonés y enclavado en tierra aragonesa, pero
perteneciente a la Comunidad Foral de Navarra, me iríais que eso no es posible.
La historia del por qué es cuanto menos curiosa.
Corrían los primeros años del siglo XIII y el Rey Pedro II
de Aragón pidió prestados 20.000 maravedíes a Sancho VII “el Fuerte” de Navarra
a pagar en el plazo se veinte años, Jaime I “el Conquistador”, hijo del rey
deudor, no pudo devolver el monto una vez cumplido el plazo, con lo que Petilla
pasó a ser propiedad de Navarra, junto algunas otras propiedades. La leyenda que siempre es más pícara que los
anales, cuenta que en realidad se jugaron las propiedades en una partida de
cartas.
Esto que puede resultar anecdótico, es un verdadero hándicap
para sus habitantes; comenzando por el médico que debe ir desde Pamplona, o los
niños que tienen que atender al colegio de Sangüesa, que es la localidad
navarra más cercana. Por supuesto que las dos comunidades se arrogan el
privilegio de que en Nobel de Medicina haya nacido en su Comunidad, pero
ninguna resuelve los problemas de su vecindario.
Retornamos dese SOS, pues la casa-museo de Santiago Ramón y
Cajal en Petilla sólo abren los sábados y domingos, a Sangüesa. La parada no fue muy detenida, pero sí
pudimos recrearnos en su precioso puente
de hierro sobre el río Aragón –los de más edad recordarán la cantinela
colegial: Ega, Arga y Alagón, hacen al Ebro varón-. Estamos en la parte más
oriental de Navarra; tierra de fronteras, primero con el Islam y después con el
Reino de Aragón y comienzo de la Sierra de Leire. Su mayor pujanza económica le
vino de ser punto de paso del Camino de Santiago.
 Nada más cruzar el puente, nos encontramos su joya de la
corona: la Iglesia de Santa María la Real, obra maestra del románico. Desgraciadamente,
cerrada. No entiendo que una casa de oración no tenga sus puertas abiertas a
todas horas. Pero si nos pudimos quedar extasiados con su portada, con sus dos
partes diferenciadas; una verdadero muestrario del románico: pantocrátores, animales de los
Evangelios, los pecados capitales; el tímpano, con Cristo y lo doce apóstoles,…
Nada más cruzar el puente, nos encontramos su joya de la
corona: la Iglesia de Santa María la Real, obra maestra del románico. Desgraciadamente,
cerrada. No entiendo que una casa de oración no tenga sus puertas abiertas a
todas horas. Pero si nos pudimos quedar extasiados con su portada, con sus dos
partes diferenciadas; una verdadero muestrario del románico: pantocrátores, animales de los
Evangelios, los pecados capitales; el tímpano, con Cristo y lo doce apóstoles,…
 Continuando por la Calle Mayor, se van sucediendo palacio
tras palacio; a la izquierda, el Ayuntamiento y la plaza de las Arcadas y detrás,
el palacio gótico del Príncipe de Viana; no queda mucho de él, pero los restos
están muy bien restaurados y adecuados a fines culturales; más palacios y,
finalmente llegamos a la Plaza de los Fueros, donde lo más destacable es el
Convento de San Francisco; una decepción después de haber visto la de Tudela.
Seguro que si pateáis más, seguiréis encontrando sorpresas.
Continuando por la Calle Mayor, se van sucediendo palacio
tras palacio; a la izquierda, el Ayuntamiento y la plaza de las Arcadas y detrás,
el palacio gótico del Príncipe de Viana; no queda mucho de él, pero los restos
están muy bien restaurados y adecuados a fines culturales; más palacios y,
finalmente llegamos a la Plaza de los Fueros, donde lo más destacable es el
Convento de San Francisco; una decepción después de haber visto la de Tudela.
Seguro que si pateáis más, seguiréis encontrando sorpresas.
Muy muy cerquita de Sangüesa se encuentra Javier, pueblo sin
gran interés, sino fuera porque en lo alto se encuentra el Castillo de Javier. Todo empezó por una simple torre
defensiva del siglo XI, que con los años se fue convirtiendo en una fortaleza,
pero en sus comienzos era una simple torre de vigilancia en tierras
fronterizas, en la que primero vigilaban los moros a los cristianos y más
tarde, los cristianos a los moros.
En el siglo XIII, la fortaleza se encontraba situada en la
frontera entre los Reinos de Navarra y Aragón y aquí nuevamente vuelve a
aparecer la figura de Sancho VII “el Fuerte”,
quien se apropió del castillo porque su noble propietario de aquella época
no pudo liquidar un préstamo que le había hecho de 9.000 sueldos y con el
castillo como garantía. Sancho VII fue el
gran prestamista de la época (una especie de Cofidis del momento), lo
que le ayudó a reforzar sus fronteras, adueñándose de las propiedades avaladas
por sus deudores.
 El castillo ha
sufrido tres restauraciones en los últimos ciento veinte años -alguna de ellas
sin orden ni concierto- que dificultan observar los distintos estilos de los
edificios, a través de los siglos. Pero este castillo, además del valor arquitectónico, es hoy una joya
museística, con objetos sacros de gran valor y que tiene un gran significado
para la Comunidad Cristiana, pues en él nació San Francisco Javier, cuya visita
recomiendo, sin ningún tipo de duda; cuidado, presentado con mucho mimo y muy
organizado.
El castillo ha
sufrido tres restauraciones en los últimos ciento veinte años -alguna de ellas
sin orden ni concierto- que dificultan observar los distintos estilos de los
edificios, a través de los siglos. Pero este castillo, además del valor arquitectónico, es hoy una joya
museística, con objetos sacros de gran valor y que tiene un gran significado
para la Comunidad Cristiana, pues en él nació San Francisco Javier, cuya visita
recomiendo, sin ningún tipo de duda; cuidado, presentado con mucho mimo y muy
organizado.
La visita a
la fortaleza, que está compuesto por la planta baja, sótano y plantas primera y
segunda, se comienza en lo que fueran las antiguas caballerizas, las
bodegas y el horno en el sótano. Aquí
comienza el museo en el que se exponen cuadros, monedas, mobiliario y de fechas
posteriores, el legado cultural y religioso de Javier. Unos curiosos dioramas
representan en doce vitrinas, doce escenas de la vida del Santo.
El castillo
tiene varios hitos de obligada contemplación como son el patio de armas en la
parte central del castillo en donde sobresale la famosa torre del Homenaje; los
fosos y puentes levadizos; la Capilla del Santo Cristo, en la que a través de
una reja, el visitante puede contemplar el impresionante Cristo gótico del
siglo XVI, tallado en madera de nogal; la Basílica construida por la duquesa de
Villahermosa en donde otrora estuviera el palacio y en cuyas estancias nació
San Francisco Javier; por último, cruzando el patio, la Parroquia de La Anunciación,
barroca, de 1702 y donde se conserva la pila bautismal donde fuera bautizado el
Santo y una imagen de la Virgen de madera policromada del siglo XIII.
Haciendo un
poco de historia de nuestro Santo, contaros que fue un santo viajero, tanto,
que no sé cómo no ha sido nombrado patrón de los viajeros, aunque si lo fue de
la misiones, por el Papa Pío XI. Partió
cuando tenía 35 años desde el Puerto de Lisboa a su apostolado allende los
mares y ya nunca volvería a su tierra, pues murió en la localidad india de Goa.
Se dice que recorrió más de 100.000 kilómetros.
La devoción
por San Francisco Javier es grande, no solamente en tierras navarras, sino en
España entera. Actualmente son célebres las “Javieradas”, que se celebran
durante los dos primeros fines de semana de marzo; en ellas, miles de peregrinos
acuden en romería desde sus localidades de residencia. Estas marchas tuvieron
su origen en 1885, cuando una epidemia de cólera asoló la región y la población
invocó a San Francisco Javier para que librara a su pueblo y a cambio
caminarían en procesión hasta este punto. El Santo cumplió con la súplica y
desde entonces, tras la caminata, los peregrinos celebran una misa en la
explanada del castillo, oficiada por el Arzobispo.
Dejamos Javier y entramos en parajes espectaculares a las faldas de la Sierra de Leyre. Apenas 12 kilómetros separan el castillo de Javier del Monasterio de Leyre. Gran foco de cultura del antiguo Reino de Pamplona, fue corte real, sede episcopal y panteón de los Reyes de Navarra. Fundado en el siglo VIII y hasta que los frailes cistercienses tomaran el control en el siglo XIV, fue el centro espiritual del reino.
Dejamos Javier y entramos en parajes espectaculares a las faldas de la Sierra de Leyre. Apenas 12 kilómetros separan el castillo de Javier del Monasterio de Leyre. Gran foco de cultura del antiguo Reino de Pamplona, fue corte real, sede episcopal y panteón de los Reyes de Navarra. Fundado en el siglo VIII y hasta que los frailes cistercienses tomaran el control en el siglo XIV, fue el centro espiritual del reino.
En el año 824 es coronado en Pamplona Íñigo Arosta como
primer rey de Navarra, que tuvo que lidiar con las huestes del Califato de Córdoba
y el Monasterio le servía de refugio en momentos tensos y su impresionante
sierra de inmejorable vía de repliegue.
 Existen visitas guiadas, algunas incluso con audición del
famoso órgano inaugurado por los actuales Reyes, don Felipe VI y doña Letizia;
también se pueden escuchar cantos gregorianos, coincidiendo con algunas de las
oraciones diarias de los monjes, pero nosotros no tuvimos suerte. Sólo es
visitable la cripta y la iglesia. Curiosamente en un pequeño edificio aledaño te dan la bienvenida,
te ofrece recuerdos, licores, vinos y demás delicias preparadas por los monjes
y te entregan la llave –bueno, una de las llaves- de la Cripta, con el ruego de
que aunque se encuentren otras personas dentro, se vuelva a cerrar con llave y
se entregue en el mismo sitio que te la dispensan.
Existen visitas guiadas, algunas incluso con audición del
famoso órgano inaugurado por los actuales Reyes, don Felipe VI y doña Letizia;
también se pueden escuchar cantos gregorianos, coincidiendo con algunas de las
oraciones diarias de los monjes, pero nosotros no tuvimos suerte. Sólo es
visitable la cripta y la iglesia. Curiosamente en un pequeño edificio aledaño te dan la bienvenida,
te ofrece recuerdos, licores, vinos y demás delicias preparadas por los monjes
y te entregan la llave –bueno, una de las llaves- de la Cripta, con el ruego de
que aunque se encuentren otras personas dentro, se vuelva a cerrar con llave y
se entregue en el mismo sitio que te la dispensan. La Cripta es una gran proeza arquitectónica mediante la que
unas finas columnas soportan una gran masa de piedra. Una cripta donde no hubo
enterramientos, su función fue salvar el desnivel de las laderas de la sierra.
La sencillez del primer románico destila por todos sus poros. Destaca el Túnel
de San Virila, llamado así por la estatua del santo que aparece al final del
pasillo, pero antiguamente era un atajo que unía el claustro con las huertas.
La Cripta es una gran proeza arquitectónica mediante la que
unas finas columnas soportan una gran masa de piedra. Una cripta donde no hubo
enterramientos, su función fue salvar el desnivel de las laderas de la sierra.
La sencillez del primer románico destila por todos sus poros. Destaca el Túnel
de San Virila, llamado así por la estatua del santo que aparece al final del
pasillo, pero antiguamente era un atajo que unía el claustro con las huertas. Da acceso a la Iglesia la “Puerta Speciosa”, preciosa como
su nombre indica, en la que se asegura que trabajó el propio Maestro Esteban en
el siglo XII. Tras una reja, descansan
los restos de los primeros reyes de Navarra; que fueron escondidos en los muros
de la iglesia tras la conquista de Navarra y se recuperaron nuevamente en 1613.
Da acceso a la Iglesia la “Puerta Speciosa”, preciosa como
su nombre indica, en la que se asegura que trabajó el propio Maestro Esteban en
el siglo XII. Tras una reja, descansan
los restos de los primeros reyes de Navarra; que fueron escondidos en los muros
de la iglesia tras la conquista de Navarra y se recuperaron nuevamente en 1613. He de reconocer que el cansancio ya iba haciendo mella y no
seguimos el camino de la Fuente de San Virila, del que se cuenta fue un Abad
que cayó en éxtasis escuchando a un ruiseñor, ni más ni menos que la friolera
de trescientos años. Cuando volvió en sí, todo había cambiado en la Abadía. No
era para menos.
He de reconocer que el cansancio ya iba haciendo mella y no
seguimos el camino de la Fuente de San Virila, del que se cuenta fue un Abad
que cayó en éxtasis escuchando a un ruiseñor, ni más ni menos que la friolera
de trescientos años. Cuando volvió en sí, todo había cambiado en la Abadía. No
era para menos.
La idea es cambiar de tercio y pasar de la cara más
religiosa a la más natural de Navarra y nuestro objetivo donde pasar la noche
era Ochagavia, pero no es fácil recorrer las carreteras navarras sin hacer
parada tras parada, pues los reclamos son muchos y atrapan.
 La primera parada fue la Foz de Lumbier. Un aparcamiento muy organizado donde
se paga algo por entrar y un guarda nos explica que para ver algo tenemos que
andar algunos kilómetros y a estas alturas era pedir demasiado -cinco
kilómetros ida y vuelta-. Una pena pues
se trata de una estrecha garganta de 1.300 metros de longitud y alturas de
hasta 150 metros, labrada por el río Irati y declarada reserva natural, al pie
del Pirineo navarro. Cerca se encuentra un Centro de Interpretación de las
Foces de Lumbier.
La primera parada fue la Foz de Lumbier. Un aparcamiento muy organizado donde
se paga algo por entrar y un guarda nos explica que para ver algo tenemos que
andar algunos kilómetros y a estas alturas era pedir demasiado -cinco
kilómetros ida y vuelta-. Una pena pues
se trata de una estrecha garganta de 1.300 metros de longitud y alturas de
hasta 150 metros, labrada por el río Irati y declarada reserva natural, al pie
del Pirineo navarro. Cerca se encuentra un Centro de Interpretación de las
Foces de Lumbier. La segunda, la Foz
de Arbaiun. En este caso tuvimos más suerte, pues un fantástico
mirador, te permite ver gran parte de la foz sin tener que andar, a unos cien
metros por encima del rio. Un cartel explica que hace muchos miles de años, las
rocas que soportan ese mirador y sobre las que nos encontramos nosotros estaban
bañadas por las aguas del río, que milímetro a milímetro ha ido excavando la
roca. El resultado es un cañón de unos 6 kms., con una anchura que varía de un
par de metros a casi seiscientos y un desnivel máximo de 385 metros.
La segunda, la Foz
de Arbaiun. En este caso tuvimos más suerte, pues un fantástico
mirador, te permite ver gran parte de la foz sin tener que andar, a unos cien
metros por encima del rio. Un cartel explica que hace muchos miles de años, las
rocas que soportan ese mirador y sobre las que nos encontramos nosotros estaban
bañadas por las aguas del río, que milímetro a milímetro ha ido excavando la
roca. El resultado es un cañón de unos 6 kms., con una anchura que varía de un
par de metros a casi seiscientos y un desnivel máximo de 385 metros. Llegamos al bonito pueblo de Ochagavia casi a las 17 horas sin haber comido y el
par de bares que hay en el pueblo no fueron capaces de darnos ni tan siquiera
un bocadillo. La amabilidad del navarro torna un poco de lo que hasta ahora nos
tenía acostumbrados y la gente de la zona es más recia, más vasca, …; de hecho
ya no se oye hablar entre sus gentes, nada más que el vasco. Pero somos personas de recursos y no salimos
de viaje sin nuestros paquetes de jamón serrano al vacío que nos sacan de
apuros como este.
Llegamos al bonito pueblo de Ochagavia casi a las 17 horas sin haber comido y el
par de bares que hay en el pueblo no fueron capaces de darnos ni tan siquiera
un bocadillo. La amabilidad del navarro torna un poco de lo que hasta ahora nos
tenía acostumbrados y la gente de la zona es más recia, más vasca, …; de hecho
ya no se oye hablar entre sus gentes, nada más que el vasco. Pero somos personas de recursos y no salimos
de viaje sin nuestros paquetes de jamón serrano al vacío que nos sacan de
apuros como este.
Retomando el tema de la lengua, me vais a permitir que haga
una pequeña reflexión, como filóloga frustrada que soy. Es curioso que antes de
la llegada de los romanos a la península, las lenguas que se hablaban era el
íbero, en toda la parte mediterránea; el celtíbero en el centro y Galicia; el
tartesio en la Andalucía occidental; el euskera en la zona pirenaica y parte de
la cornisa cantábrica y el lusitano en la parte central de Portugal; todas
lenguas procedentes del Indoeuropeo, menos el vasco o euskera, del que hasta la
actualidad se desconoce su procedencia u origen. Con el paso de los siglos, el
latín absorbió todas las lenguas, dando lugar al español, el portugués, el
francés, el griego, el rumano, el gallego, el italiano, etc., etc., con
excepción del vasco, que permanece hasta nuestros días. Por ello, como
española, defiendo la pluralidad de lenguas en mi país y con más razón esta
rareza, por la que hay que luchar por mantener y que no se pierda por no tener
hablantes. Estoy totalmente de acuerdo con las Ikastolas y con todo esfuerzo
que se haga para su conservación por otros muchos siglos más.

 El pueblo es ideal y me recuerda mucho a la Selva Negra. En
él confluyen dos ríos, el Zatoya y el
Anduña, que refrescan el ambiente. El río Anduña, que atraviesa la población,
estaba completamente “nevado”: una experiencia de reciclaje de plástico blanco
convirtiéndolo en un manto de nieve de verano. Una divertida iniciativa. En el
punto de la confluencia de ambos ríos, que coincide con la entrada al
pueblo, da la bienvenida al visitante un
crucero del siglo XVI y un poco más arriba, un puente de piedra medieval.
Completan los monumentos, la Iglesia gótica de San Juan Bautista y la Ermita
románica de Nuestra Señora de Muskilda en la cima de un monte a las afueras de
Ochagavia. Y la delicia del pueblo: sus casas con terrazas llenas de macetas con
geranios, hechas de piedra con empinados tejados a dos –incluso a cuatro-
aguas, de teja plana que le confieren un aire pirenaico. Estoy convencida que
no hay una población en toda Navarra que mime tanto su aspecto externo.
El pueblo es ideal y me recuerda mucho a la Selva Negra. En
él confluyen dos ríos, el Zatoya y el
Anduña, que refrescan el ambiente. El río Anduña, que atraviesa la población,
estaba completamente “nevado”: una experiencia de reciclaje de plástico blanco
convirtiéndolo en un manto de nieve de verano. Una divertida iniciativa. En el
punto de la confluencia de ambos ríos, que coincide con la entrada al
pueblo, da la bienvenida al visitante un
crucero del siglo XVI y un poco más arriba, un puente de piedra medieval.
Completan los monumentos, la Iglesia gótica de San Juan Bautista y la Ermita
románica de Nuestra Señora de Muskilda en la cima de un monte a las afueras de
Ochagavia. Y la delicia del pueblo: sus casas con terrazas llenas de macetas con
geranios, hechas de piedra con empinados tejados a dos –incluso a cuatro-
aguas, de teja plana que le confieren un aire pirenaico. Estoy convencida que
no hay una población en toda Navarra que mime tanto su aspecto externo.
El hotel de la plaza era algo caro para lo que era y busqué
por internet una casa rural que había nada más cruzar el río, preciosa
(Martinezker). Una habitación, un baño y un salón con televisor por 40 euros
(muy recomendable).
De día nos ha hecho el mismo calor insoportable que está
haciendo en toda España, pero de noche, ha sido una delicia cenar en la plaza
del pueblo, oyendo correr el agua
del río y con fresquito que se agradece
muchísimo.
23 de junio de 2017
Despertarnos en la casa y abrir la ventana de la habitación
fue una inyección de frescura: hayas y más hayas hasta donde alcanzaba la
vista. El desayuno –que estaba incluido en los 40 euros- fue una nueva
sorpresa: la dueña nos lo sirvió en un comedor amueblado con maderas nobles y
servido en loza de porcelana y cubiertos de plata. No se podía pedir más.
No se puede atravesar esta zona sin hacer una visita de obligado cumplimiento a la Selva de Irati, a escasos 25 kilómetros de Ochagavia. Estamos hablando de una de las reservas forestales mejor conservadas de la Península Ibérica; con una extensión de 17.000 ha. Unas veces leo que es el mayor hayedo de Europa y otras que el segundo, tras el alemán; en cualquier caso es muy muy grande.
No se puede atravesar esta zona sin hacer una visita de obligado cumplimiento a la Selva de Irati, a escasos 25 kilómetros de Ochagavia. Estamos hablando de una de las reservas forestales mejor conservadas de la Península Ibérica; con una extensión de 17.000 ha. Unas veces leo que es el mayor hayedo de Europa y otras que el segundo, tras el alemán; en cualquier caso es muy muy grande.

 Una estrechina y serpenteante carretera conduce desde
Ochagavia hasta el Área de Acogida Virgen de las Nieves que es desde donde
parten todas las distintas rutas de la parte de Ochagavia, porque hay otra
posible entrada a la selva desde Orbaitzeta. No habíamos llegado ni a la mitad
del camino cuando una densa niebla envolvió todo alrededor; paramos en un
mirador (mirador era, pero en aquella ocasión de mirador tenía poco porque no
se veía absolutamente nada) y pregunté a un pastor con sus ovejas que si por su
experiencia pensaba que si esperábamos un poco se dispersaría o si era
peligroso continuar, pero nos animó a seguir, nos dijo que al llegar a Irati ya
no habría niebla y que fuéramos despacito por la carretera. Así lo hicimos y
así llegamos, aunque en determinados momentos lo pasáramos bastante mal.
Una estrechina y serpenteante carretera conduce desde
Ochagavia hasta el Área de Acogida Virgen de las Nieves que es desde donde
parten todas las distintas rutas de la parte de Ochagavia, porque hay otra
posible entrada a la selva desde Orbaitzeta. No habíamos llegado ni a la mitad
del camino cuando una densa niebla envolvió todo alrededor; paramos en un
mirador (mirador era, pero en aquella ocasión de mirador tenía poco porque no
se veía absolutamente nada) y pregunté a un pastor con sus ovejas que si por su
experiencia pensaba que si esperábamos un poco se dispersaría o si era
peligroso continuar, pero nos animó a seguir, nos dijo que al llegar a Irati ya
no habría niebla y que fuéramos despacito por la carretera. Así lo hicimos y
así llegamos, aunque en determinados momentos lo pasáramos bastante mal. Tras aparcar el coche, hay que acercarse a una pequeña
caseta que es el Área de Acogida, donde pagas 2 € por el coche para ayuda del
mantenimiento y te preguntan cuáles son
tus fuerzas, cuánto estás dispuesto a andar y qué nivel de ascenso podrías
resistir. En principio elegimos la más sencilla, el Sendero 61A, llamado “Paseo
de los Sentidos”, 2 kms. de un sendero circular, por lo que la vuelta estaba ya
incluida en esa distancia y entre los atractivos estaba la visita a la Ermita
de las Nieves, que se veía desde allí. Te entregan un mapa bien confeccionado
con todas los senderos disponibles y analizándolo pudimos comprobar que
aplicando un esfuerzo superior, quizás seríamos capaces de emprender una ruta
que nos llevara al Lago Irabia, del que habíamos visto unas fotos
espectaculares y cambiamos sobre la marcha de sendero.
Tras aparcar el coche, hay que acercarse a una pequeña
caseta que es el Área de Acogida, donde pagas 2 € por el coche para ayuda del
mantenimiento y te preguntan cuáles son
tus fuerzas, cuánto estás dispuesto a andar y qué nivel de ascenso podrías
resistir. En principio elegimos la más sencilla, el Sendero 61A, llamado “Paseo
de los Sentidos”, 2 kms. de un sendero circular, por lo que la vuelta estaba ya
incluida en esa distancia y entre los atractivos estaba la visita a la Ermita
de las Nieves, que se veía desde allí. Te entregan un mapa bien confeccionado
con todas los senderos disponibles y analizándolo pudimos comprobar que
aplicando un esfuerzo superior, quizás seríamos capaces de emprender una ruta
que nos llevara al Lago Irabia, del que habíamos visto unas fotos
espectaculares y cambiamos sobre la marcha de sendero. El NA 63 A de 8 kms., llamado “Sendero bosque de Zabaleta”,
también circular, fue el elegido. Y aquí tuvimos un pequeño problema de
desinformación. Habíamos advertido al chico que nos atendió de que no nos
asustaban los kilómetros, pero si los metros de ascenso, pero nos dijo que
tranquilos que era adecuado para nosotros. Nos indicó que tomáramos un sendero
a la derecha y continuáramos por el 63 A, sin perderlo. La subida fue de
pronóstico reservado, pero cuál sería nuestra sorpresa que al regreso, que va
por un camino distinto, comprobamos que
bien podíamos haber hecho la ida y la vuelta por el mismo sendero desde el
principio y hubiera sido de los más light.
Para más desgracia, no fuimos capaces de encontrar (nosotros y toda la
gente que venía cercana a nosotros) una salida que nos llevara a contemplar el
embalse; se medio adivinaba entre árboles, pero fue un poco frustrante.
El NA 63 A de 8 kms., llamado “Sendero bosque de Zabaleta”,
también circular, fue el elegido. Y aquí tuvimos un pequeño problema de
desinformación. Habíamos advertido al chico que nos atendió de que no nos
asustaban los kilómetros, pero si los metros de ascenso, pero nos dijo que
tranquilos que era adecuado para nosotros. Nos indicó que tomáramos un sendero
a la derecha y continuáramos por el 63 A, sin perderlo. La subida fue de
pronóstico reservado, pero cuál sería nuestra sorpresa que al regreso, que va
por un camino distinto, comprobamos que
bien podíamos haber hecho la ida y la vuelta por el mismo sendero desde el
principio y hubiera sido de los más light.
Para más desgracia, no fuimos capaces de encontrar (nosotros y toda la
gente que venía cercana a nosotros) una salida que nos llevara a contemplar el
embalse; se medio adivinaba entre árboles, pero fue un poco frustrante.
A pesar de todo, mereció la pena y daría cualquier cosa por
volver a repetirlo en otoño. Hay un solo restaurante, para bocadillos o platos
combinados, que está bastante bien.
 Del tirón hasta Roncesvalles,
unos 40 kilómetros. Roncesvalles es una población minúscula y con muy poca
infraestructura hotelera, cosa rara siendo cruce de caminos de Santiago, por
ello los pocos que hay se aprovechan. Uno tras otro me fueron diciendo “lleno”
y tuvimos que quedarnos con el primero que está a la entrada del pueblo, La
Posada y presumo que el peor. 85 euros. A posteriori y tras leer que el hotel
La Posada fue una de las primeras casas civiles del lugar; se la supone muy
antigua, aunque su cometido dista mucho del de hoy pues ofrecía albergue a
personal que por no ser peregrinos, no
tenían derecho a recibir asistencia en el hospital, ya me pareció menos malo.
Del tirón hasta Roncesvalles,
unos 40 kilómetros. Roncesvalles es una población minúscula y con muy poca
infraestructura hotelera, cosa rara siendo cruce de caminos de Santiago, por
ello los pocos que hay se aprovechan. Uno tras otro me fueron diciendo “lleno”
y tuvimos que quedarnos con el primero que está a la entrada del pueblo, La
Posada y presumo que el peor. 85 euros. A posteriori y tras leer que el hotel
La Posada fue una de las primeras casas civiles del lugar; se la supone muy
antigua, aunque su cometido dista mucho del de hoy pues ofrecía albergue a
personal que por no ser peregrinos, no
tenían derecho a recibir asistencia en el hospital, ya me pareció menos malo.
Aquí ya nos olvidamos definitivamente del calor que veníamos
pasando; nos hemos tenido que tapar con lo poco de abrigo que traíamos. Además,
una densa niebla hace que la sensación de frío sea aún mayor; niebla que al
parecer es permanente en Roncesvalles.
Al ir hacia Roncesvalles, pasamos por Burguete, la población
inmediatamente anterior, que estaba en fiestas de San Juan; además había leído
que esta era la población donde Heminway pasaba unos días descansando tras las
fiestas de San Fermín en Pamplona, por lo que el volver a husmear me seducía.
Eran las 11 de la noche pero la población estaba muerta, nos dijeron que hasta
las 12 no empezaba la animación y las fogatas típicas de San Juan. Cenamos en
un pequeño restaurante y nos volvimos a dormir a Roncesvalles.
24 de junio de 2017
Después de desayunar nos dirigimos a la Colegiata, el
edificio más significativo de Roncesvalles, pues a las 11:15 comenzaba una
visita guiada. Facilísimo dar con ello; en el siglo XIX (Pascual Madoz)
Roncesvalles estaba compuesta por 34 casas, dos calles y una plaza; no creo que
hoy difiera mucho.
 Antes de la visita guiada, te invitan a visitar el claustro
y la sala capitular con la tumba de Sancho el Fuerte.
Antes de la visita guiada, te invitan a visitar el claustro
y la sala capitular con la tumba de Sancho el Fuerte.  A un costado de la iglesia yergue el claustro gótico que
sustituyó a uno anterior cuyo techo se hundió en una nevada en 1600 y que da
acceso a la capilla de San Agustín o Preciosa. Su exterior tiene apariencia de
torre/fortaleza, pero el interior, de planta cuadrada y bóveda de crucería
estrellada, alberga el sepulcro con la estatua yacente de Sancho “el Fuerte”,
una bonita vidriera que representa la batalla de las Navas de Tolosa y las
cadenas con las que se ataban los Imesebelen.
A un costado de la iglesia yergue el claustro gótico que
sustituyó a uno anterior cuyo techo se hundió en una nevada en 1600 y que da
acceso a la capilla de San Agustín o Preciosa. Su exterior tiene apariencia de
torre/fortaleza, pero el interior, de planta cuadrada y bóveda de crucería
estrellada, alberga el sepulcro con la estatua yacente de Sancho “el Fuerte”,
una bonita vidriera que representa la batalla de las Navas de Tolosa y las
cadenas con las que se ataban los Imesebelen.
Sancho VII “el Fuerte” (1194-1234) no puede ser otro que
quien mandó construir la Colegiata, se dice que tenía una altura de 2,20 m. y
parece que lo atestiguan sus restos óseos;
a estas alturas del viaje ya es un viejo conocido nuestro, pues su
presencia dejó huella en muchas de las poblaciones que hemos visitado, pero no
cabe duda de que Roncesvalles debió significar mucho para él, pues no quiso ser
enterrado en el Palacio de Tudela donde había vivido y murió en 1234, sino en
la Colegiata; de hecho dejó escrito en su testamento su deseo de que tanto él
como su esposa Clemencia, fuesen enterrados en Roncesvalles. La losa que cubre
el sepulcro es la original del siglo XIII y en el testero de la capilla tras
una verja se encuentra un altar y a sus pies un cojín rojo sobre el que reposan
unos trozos de cadena.
La realidad es que hoy se desconoce dónde se encuentran los
restos del monarca; en principio se situó el sepulcro, mandado a construir por
el sucesor del rey, Teobaldo I “el Trovador”, pero en 1622 por el lamentable
estado en que se encontraba, se decide enterrarlo en los muros laterales de la
Iglesia, hecho que fue olvidado a través de los siglos, pero el azar quiso que
se encontrara en la biblioteca el sitio exacto del enterramiento, aunque sólo
apareció la losa que lo cubría. En esta capilla está también el sepulcro del
prior García Ibáñez.
Recordar la mítica
batalla de las Navas de Tolosa es de obligado cumplimiento. El 16 de julio de 1212 se desata una aguerrida
batalla entre las tropas musulmanas de Miramamolín y la alianza cristiana de
los reyes de Castilla (Alfonso VIII “el Noble”), Aragón (Pedro II “el
Católico”) y Navarra (Sancho VII “el Fuerte”); todo parecía predecir que las
huestes de élite musulmanas iban a salir victoriosas, pero en el momento más
crítico lanzan los cristianos la carga de la caballería pesada y cambia el
panorama de la lucha. Sancho el Fuerte y las tropas navarras rompen el cerco de
Imesebelen (soldados especiales “el Verde”.
La participación de Sancho “el Fuerte” fue decisiva en la batalla y los
historiadores cuenta que volvió a Navarra con varios fragmentos de la cadena
usada para mantener presos a los esclavos aprehendidos y una esmeralda que
actualmente se encuentra en el museo. En
conmemoración a estos hechos el escudo de Navarra representa unas cadenas de
oro sobre fondo rojo y una esmeralda en el centro, representativa del trofeo
ganado al Califa.
 Nuestra guía, Assunta, una simpática señora, nos fue contando la historia de Roncesvalles
–la auténtica, que poco tiene que ver con la literatura- y nos hablaba de sus
personajes históricos como si fueran su familia y de la colegiata como si se
tratara del salón de su casa. ¡Fantástica! Impresionante los conocimientos que
tiene de esta tierra, sus edificios, su historia y entresijos y lo mejor,
contado todo con un sentido del humor que hacía la visita de lo más amena.
Nuestra guía, Assunta, una simpática señora, nos fue contando la historia de Roncesvalles
–la auténtica, que poco tiene que ver con la literatura- y nos hablaba de sus
personajes históricos como si fueran su familia y de la colegiata como si se
tratara del salón de su casa. ¡Fantástica! Impresionante los conocimientos que
tiene de esta tierra, sus edificios, su historia y entresijos y lo mejor,
contado todo con un sentido del humor que hacía la visita de lo más amena.
Pronto empezamos a darnos cuenta de que no estábamos en una
población navarra más, Roncesvalles es mucho Roncesvalles y las razones son
varias:
·
En estos parajes se libró la famosa Batalla de
Roncesvalles, mencionada en el primer cantar de gesta que la literatura ha
dado: El Cantar de Roldán –aunque con la historia algo tergiversada-.
·
En Roncesvalles confluyen tres de las
principales vías jacobeas francesas, por lo que representó el punto de entrada
de casi todos los peregrinos procedentes de Europa durante todo el medievo.
·
Tiene un patrimonio histórico y artístico que
tuvo mucho que ver no solamente con la historia de Navarra sino de España
también.
Corría el año 778 y el ejército del emperador Carlomagno
volvía a su tierra pues la toma de Zaragoza no fue tan fácil como anteriormente lo había sido la
de Navarra; tenían asediada la ciudad maña cuando llegaron las noticias de la
sublevación de Sajonia y se dieron en retirada llevando con ellos como rehén al mismísimo Sulaymán al-Arabi,
Balí de Barcelona, que había traicionado a Carlomagno en la promesa de ayudarle
a conseguir Zaragoza. De vuelta y tras haber arrasado Pamplona, al pasar por un
desfiladero próximo a Roncesvalles (Valcarlos), tribus vasconas (diversos
historiadores hablan de vascones con la ayuda de musulmanes) atacaron la
retaguardia de las huestes francas –dirigidas por el mismo sobrino de
Carlomagno, Roldán-, lazando piedras, dardos y enormes rocas montaña abajo, derrotándolos completamente; este hecho esta
constatado en los Anales Regios francos.
 La mítica derrota propició en los siglos siguientes todo
tipo de leyendas, recogidas en parte en el cantar de gesta “La Chançon de Roldand” novelando la
derrota del ejército de Carlomagno. Ya
no se trata de una expedición dirigida a consolidar el poder franco en
tierras del sur, sino de una más de las fabulosas conquistas de Carlomagno, “que había dominado toda España, salvo
Zaragoza, porque estaba en lo alto de una montaña” y en el que los vascones
pasan a ser sarracenos –“un enorme
ejército de cuatrocientos mil sarracenos”-, narra la muerte del héroe (Roldánd)
y la traición de su padrastro Ganelón, que cuando Roldand avisa del peligro,
mediante el cuerno de marfil, convence a
Carlomagno de que es una simple expedición de caza. Ganelón es juzgado y
condenado a la muerte en Aquisgrán y con él el final de la Chançon.
La mítica derrota propició en los siglos siguientes todo
tipo de leyendas, recogidas en parte en el cantar de gesta “La Chançon de Roldand” novelando la
derrota del ejército de Carlomagno. Ya
no se trata de una expedición dirigida a consolidar el poder franco en
tierras del sur, sino de una más de las fabulosas conquistas de Carlomagno, “que había dominado toda España, salvo
Zaragoza, porque estaba en lo alto de una montaña” y en el que los vascones
pasan a ser sarracenos –“un enorme
ejército de cuatrocientos mil sarracenos”-, narra la muerte del héroe (Roldánd)
y la traición de su padrastro Ganelón, que cuando Roldand avisa del peligro,
mediante el cuerno de marfil, convence a
Carlomagno de que es una simple expedición de caza. Ganelón es juzgado y
condenado a la muerte en Aquisgrán y con él el final de la Chançon.
Un poco después, en 813, se descubre la tumba del apóstol
Santiago en Santiago de Compostela y Alfonso I “el Batallador” (1104-1134)
nomina Roncesvalles como paso obligado para los peregrinos procedentes de
Francia y con este fin se construye un hospital-monasterio de peregrinos en
1127 en Ibañeta, siendo trasladado cinco años después al Roncesvalles actual.
El complejo hospitalario recibió el apoyo de todos los reyes
navarros posteriores: García V Ramírez (1134-1150), Sancho VI “el Sabio” (1150-1194)
y Sancho VII “el Fuerte” (1194-1234), que como ya sabemos, ordena la
construcción de la Real Iglesia Colegial (La Colegiata).
Con unas pinceladas de historia que nos hagan comprender la
complejidad histórica de esta localidad, comienza nuestra visita guiada.
 Empezamos por la diminuta Iglesia de Santiago, también
llamada de los Peregrinos, gótica del siglo XIII, de forma rectangular; en su
espadaña cuelga la famosa campana de los peregrinos, procedente de la antigua
iglesia de San Salvador de Ibañeta, donde se construyera el hospital de
peregrinos en sus inicios. La iglesia llegó a una ruina total y a principios
del siglo XX se hizo una buena restauración que nos permite verla como fuera
construida.
Empezamos por la diminuta Iglesia de Santiago, también
llamada de los Peregrinos, gótica del siglo XIII, de forma rectangular; en su
espadaña cuelga la famosa campana de los peregrinos, procedente de la antigua
iglesia de San Salvador de Ibañeta, donde se construyera el hospital de
peregrinos en sus inicios. La iglesia llegó a una ruina total y a principios
del siglo XX se hizo una buena restauración que nos permite verla como fuera
construida. Junto a la pequeña iglesia encontramos una enigmática
construcción, la Capilla del Sancti Spiritus o el Silo de Carlomagno. La
tradición y la leyenda difundió que el edificio fue creado para enterrar a
Roland y a los doce pares (aristócratas francos que participaron en la Batalla
de Roncesvalles), incluso que allí clavó su espada en señal de derrota. La
realidad es que esto no se ha podido comprobar, pero bien pudiera ser, se trata
de una capilla funeraria, donde se depositaban los cadáveres de los peregrinos
que morían en el hospital (aunque no eran enterramientos perpetuos). Es el
edificio más antiguo de Roncesvalles, construido en el siglo XII y en el XVII
se le añadió un pequeño claustro destinado al enterramiento de los canónigos, carnario
era llamado.
Junto a la pequeña iglesia encontramos una enigmática
construcción, la Capilla del Sancti Spiritus o el Silo de Carlomagno. La
tradición y la leyenda difundió que el edificio fue creado para enterrar a
Roland y a los doce pares (aristócratas francos que participaron en la Batalla
de Roncesvalles), incluso que allí clavó su espada en señal de derrota. La
realidad es que esto no se ha podido comprobar, pero bien pudiera ser, se trata
de una capilla funeraria, donde se depositaban los cadáveres de los peregrinos
que morían en el hospital (aunque no eran enterramientos perpetuos). Es el
edificio más antiguo de Roncesvalles, construido en el siglo XII y en el XVII
se le añadió un pequeño claustro destinado al enterramiento de los canónigos, carnario
era llamado.
Nos cuenta Assunta que en 1932 se hicieron unas excavaciones,
bastante precarias, pues consistían en distintas catas tomadas aleatoriamente,
pero en las que sí se reconocía que la tipología de los esqueletos encontrados más
profundamente era de vascones primitivos, lo que confirma que los
enterramientos en el lugar son bastante anteriores al siglo XII. Está deseando que
con las nuevas técnicas arqueológicas de hoy en día se vuelva a realizar un
análisis de las distintas osamentas que hay aquí.
Tras ver estas dos edificaciones exentas, nos dirigimos a la
Colegiata cruzando la carretera. El
impresionante enclave incluye la iglesia, varias capillas, el claustro, la
biblioteca, el museo, la casa prioral y la de los beneficiados, albergues y
posadas, incluido un antiguo molino que hoy es la oficina de turismo.
A la entrada, los dos edificios que la flanquean son la casa
de los canónigos a la derecha y el de la biblioteca a la izquierda, cuya planta
baja alberga el Museo de la Colegiata, que sería nuestro tercer hito en la
visita. El museo conserva varias joyas artísticas, aunque ni con mucho,
representa el valor que la Colegiata llegó a tener en épocas medievales y
posteriores. Las ayudas, donaciones y apoyos de todo tipo procedentes de todo
el occidente europeo hicieron que la institución alcanzara un poder sin
parangón en la época y las rentas de las
propiedades por toda la geografía europea les hacía afrontar con holgura
la atención hospitalaria. Tras el Obispo de Pamplona, el prior de Roncesvalles
era la segunda dignidad eclesiástica, con representación incluso en Cortes.
La visita obviamente no podía llevar a una explicación
exhaustiva de todo el contenido del museo, pero si se recreó en las piezas más
importantes; por ejemplo, el famoso “Ajedrez de Carlomagno”. La leyenda cuenta
que cuando Carlomagno se enteró del desastre de su ejército en Roncesvalles,
estaba jugando al ajedrez –me gustaría saber cómo jugaría el emperador con
nueve cuadrículas por cada lado en el tablero en lugar de ocho-. Es una
preciosidad, al parecer con función de relicario, realizado en el siglo XVI en
plata y esmaltes. Otra de las piezas
fundamentales del museo es el Evangeliario románico, sobre el que juraban
fidelidad al Fuero los Reyes de Navarra en su coronación, hecho en plata dorada
y filigrana.
El resto son piezas de gran valor, pinturas, monedas,
tallas, manuscritos, orfebrería, como una arqueta de plata gótico-mudéjar del
siglo XIII y dentro de la pintura el Tríptico del Calvario de la escuela de El
Bosco y la Sagrada Familia de San Juanito, de Luis Morales y, como curiosidad,
la preciosa esmeralda ganada por Sancho el Fuerte en la batalla de las Navas de
Tudela, referido anteriormente.
La Virgen, que es una magnífica talla realizada en Toulousse
y que tiene un valor incalculable, posee como toda escultura de Virgen que se
precie, una curiosa leyenda: durante un asedio a la Colegiata –se desconoce si
de mulsumanes o de franceses- fue
enterrada por un canónigo que muere sin poder comunicar dónde había ocultado la
imagen y así permaneció durante años. Pasado el tiempo, unos pastores asustados
contemplaron unos ciervos que acudían a beber a la fuente y de sus cornamentas destilaba
una luz cegadora, hecho que ponen en conocimiento del Obispo de Pamplona que en
principio no cree a los pastorcillos. Al obispo le quitaba el sueño el tema de
los pastores y se decidió a acudir a
Roncesvalles para averiguar si aquello era verdad y ordena excavar en el lugar,
hasta el encuentro de una urna de mármol que mantenía en su interior la hermosa
Virgen. Hoy la Virgen es una de las
imágenes con más devoción en el Pirineo, a un lado y a otro de la frontera; de
hecho es conocida como la “Reina del Pirineo”.
El nuevo Hospital de 1802 es hoy en día albergue juvenil y
se encuentra en la parte más alejada de las edificaciones.
Era hora de salir, si queríamos llegar al Baztán, nuestra
siguiente zona por visitar, hacia mediodía. Unos 70 kilómetros separan
Roncesvalles de Elizondo,
capital del valle de Baztán. 70 kilómetros de curvas y contracurvas, de
montañas y valles y pueblecitos que invitan a hacer parada y fonda en cada uno
de ellos.
 A unos 7 kms., más o menos antes de llegar a Elizondo,
recomiendo girar a la izquierda hacia Zigaurre, para ver el Mirador de Baztán, donde
podréis contemplar los mismos paisajes que acabáis de recorrer pero en una vista
desde una panorámica más completa: el bucólico valle con el río Baztán, como
por estas tierras llaman al Bidasoa. Compensa tremendamente.
A unos 7 kms., más o menos antes de llegar a Elizondo,
recomiendo girar a la izquierda hacia Zigaurre, para ver el Mirador de Baztán, donde
podréis contemplar los mismos paisajes que acabáis de recorrer pero en una vista
desde una panorámica más completa: el bucólico valle con el río Baztán, como
por estas tierras llaman al Bidasoa. Compensa tremendamente.
Ya casi llegando a Elizondo, el hambre aguzaba y un hotel restaurante a mano derecha que tenía
muy buena pinta nos atrapó como un imán. Fue un acierto, comimos de maravilla.
La atención extraordinaria; como detalle, después de haber pedido, la camarera
nos trajo un plato de pochas para que las probáramos ¡qué cosa más rica!
Hotel-Restaurante Baztán. No lo dudéis y muy bien de precio. La camarera nos
contó, con mucho orgullo, que los adornos de la mesa eran de una película de la
que habían filmado parte de ella allí: El guardián invisible. Film basado en
una de las novelas, del mismo nombre, de la trilogía de Dolores Redondo, cuya
lectura ya os recomendé al principio de mi entrada.
Seguimos en el Pirineo navarro pero en su parte más
occidental y por su proximidad al mar Cantábrico hace que su clima sea más
benigno y sus montañas mucho menos abruptas. Estamos hablando de una tierra
verde, muy verde –gracias a que las nieves no son tan copiosas, pero si las
lluvias que son abundantes-; de una tierra de brujas y aquelarres; de fuertes
tradiciones; y frondosos bosques de robles, hayas y castaños.
En la parte práctica, en Elizondo el turista o visitante
puede encontrar lo que quiera y es el mejor lugar para abastecerse para el
viaje.
 Elizondo está atravesado por el río Baztan (Bidasoa) y es
una preciosa población, cuajada de bonitas casas-palacetes, muchas de ellas
mandadas construir por indianos que volvían a su tierra desde las Américas; la
lista resultaría larguísima. Lo mejor sería recorrer detenidamente la calle
Mayor, sin olvidar la otra orilla del río. Cabe destacar el Palacio Arizkunenea
o del Conde o de las Gobernadoras, actual sede de la Casa de Cultura, el
pórtico del Ayuntamiento y la Iglesia de Santa Cruz, con un buen retablo
renacentista de San Miguel en su interior.
Elizondo está atravesado por el río Baztan (Bidasoa) y es
una preciosa población, cuajada de bonitas casas-palacetes, muchas de ellas
mandadas construir por indianos que volvían a su tierra desde las Américas; la
lista resultaría larguísima. Lo mejor sería recorrer detenidamente la calle
Mayor, sin olvidar la otra orilla del río. Cabe destacar el Palacio Arizkunenea
o del Conde o de las Gobernadoras, actual sede de la Casa de Cultura, el
pórtico del Ayuntamiento y la Iglesia de Santa Cruz, con un buen retablo
renacentista de San Miguel en su interior. La idea del viaje surgió, además de por estar el Valle de Baztán entre mis "must", me enteré de que el
24 de junio se celebraba un concierto de la Orquesta Sinfonietta
Académica que interpretarían el Concierto de Aranjuez, del Maestro Rodrigo y el
Amor Brujo de Falla, con baile, en la mismísima cueva de Zugarramurdi ¿se podía pedir más? Dicho y hecho, compré
las entradas por internet y el viaje para “el concierto” se extendió un poquillo: ocho días por
Navarra, con nuestro aniversario entre medias ¡La ocasión la pintan calva!
La idea del viaje surgió, además de por estar el Valle de Baztán entre mis "must", me enteré de que el
24 de junio se celebraba un concierto de la Orquesta Sinfonietta
Académica que interpretarían el Concierto de Aranjuez, del Maestro Rodrigo y el
Amor Brujo de Falla, con baile, en la mismísima cueva de Zugarramurdi ¿se podía pedir más? Dicho y hecho, compré
las entradas por internet y el viaje para “el concierto” se extendió un poquillo: ocho días por
Navarra, con nuestro aniversario entre medias ¡La ocasión la pintan calva!
El concierto era a las 20 horas, por lo que había que darse
un poco de prisa; teníamos que llegar a la casa rural que habíamos reservado a
través de AirB&B en Zugarramurdi, bueno a 2 kms. por 57 euros. Qué contaros de la casa, … una maravilla y
nuestra habitación, con baño y vestidor,…. Preciosa. El dueño y su novia, Jean Michel y Ainoa, una
pareja encantadora que han sido unos anfitriones excepcionales. Chapeau!
El espectáculo fue excepcional en un marco sin parangón. Las cuevas de Zugarramurdi con una iluminación sinuosa y bailarinas saliendo de sus recovecos a ritmo de la mejor música escrita nunca es una experiencia incomparable,… un lujo.
25 de junio de 2017
 A la mañana siguiente, tras ducharnos y arreglarnos, nos
disponíamos a despedirnos cuando Jean Luis nos preguntó que cómo nos íbamos sin
desayunar (los 57 euros incluían el desayuno, ¡pues genial!). Desayunamos en
familia, Jean Louis, Ainoa, su padre y el perrillo de la casa; todo estupendo.
A la mañana siguiente, tras ducharnos y arreglarnos, nos
disponíamos a despedirnos cuando Jean Luis nos preguntó que cómo nos íbamos sin
desayunar (los 57 euros incluían el desayuno, ¡pues genial!). Desayunamos en
familia, Jean Louis, Ainoa, su padre y el perrillo de la casa; todo estupendo. Fuimos derechos al Museo de las Brujas; tres plantas, muy
organizadas, en las que exponen de una forma muy original, el proceso inquisitorial
de las Brujas de Zugarramurdi.
Fuimos derechos al Museo de las Brujas; tres plantas, muy
organizadas, en las que exponen de una forma muy original, el proceso inquisitorial
de las Brujas de Zugarramurdi.
Es una pena, pero Zugarramurdi entró en la historia por los
tristes hechos que tuvieron lugar en el territorio de Xareta, hace 400 años,
entre 1609 y 1614. En estas grutas se celebraban los supuestos aquelarres que
constituyeron un hito en la historia de la brujería y la Inquisición. A lo
largo de esos años, las mujeres, hombres y niños, muchos de ellos de
Zugarramurdi fueron acusados y castigados en el mayor proceso contra la brujería
de la historia.
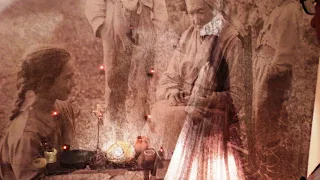 Los acontecimientos tuvieron lugar en 1608, cuando María de
Ximildegui, de 20 años, procedente del sur de Francia, pero que vivía en el
pueblo de Zugarramurdi, afirmó haber bailado con brujas y haberse embadurnado
con pócimas proporcionada por las hechiceras. Dicha confesión corrió como la
pólvora y saltó los confines del pueblo, llegando a la propia Santa
Inquisición, que mandó a sus fuerzas vivas al lugar. Tras sus particulares
pesquisas, el resultado fue el Auto de Fe de Logroño el 6 de noviembre de 1610
con la quema de once personas. (cinco en efigie, esto es, un muñeco que
representara a aquellos que habían muerto en prisión o se habían
suicidado) y diversos castigos a otras
cuarenta y dos más. Tras el Auto, se generó tal histeria colectiva que el norte
de Navarra se llenó de brujas y embrujados.
Los acontecimientos tuvieron lugar en 1608, cuando María de
Ximildegui, de 20 años, procedente del sur de Francia, pero que vivía en el
pueblo de Zugarramurdi, afirmó haber bailado con brujas y haberse embadurnado
con pócimas proporcionada por las hechiceras. Dicha confesión corrió como la
pólvora y saltó los confines del pueblo, llegando a la propia Santa
Inquisición, que mandó a sus fuerzas vivas al lugar. Tras sus particulares
pesquisas, el resultado fue el Auto de Fe de Logroño el 6 de noviembre de 1610
con la quema de once personas. (cinco en efigie, esto es, un muñeco que
representara a aquellos que habían muerto en prisión o se habían
suicidado) y diversos castigos a otras
cuarenta y dos más. Tras el Auto, se generó tal histeria colectiva que el norte
de Navarra se llenó de brujas y embrujados.
Uno de los inquisidores cómplice de aquella injusticia,
Alonso de Salazar y Frías, religioso de Burgos, investigo durante tres años los
testimonios de los ajusticiados y llegó a la conclusión de la imposibilidad de
poder volar o volverse invisible, por muchos pactos que se hiciesen con Lucifer;
las mujeres que confesaban haber “yacido” con Satán, fueron catalogadas como
vírgenes en las pruebas efectuadas por las matronas; todos aseguraban salir de
sus casas volando por huecos entre los muros, y un largo etcétera que le llevó
a convencerse de que no había tal práctica de brujería. Con las conclusiones de Salazar la Inquisición
no pidió perdón, pero sí cambió su proceder en los juicios posteriores; su frase
fue innovadora en aquella época: “ No hubo brujos ni embrujados en el lugar
hasta que se empezó a hablar y escribir de ellos”. Desde aquel momento, el
consejo redactó unas instrucciones que exigían mayor rigor en la presentación
de pruebas. Esto significó en la práctica que el Santo Oficio rebajó las penas
y dejó de quemar brujas cien años antes que el resto de Europa. ¡No fue poco!
A fin de hacer conocer todo aquello que sucedió en
Zugarramurdi en el siglo XVII, se rehabilitó un antiguo hospital, situado a las
afueras de la población, camino a las cuevas, para montar el curioso museo de
las Brujas.
El museo además de explicar todos los hechos muy
gráficamente: un bosque de columnas relacionan los nombres de los acusados y
sus condenas: un video que relata la vida de Maria de Ximildegi y el comienzo
de la cacería de brujas; la recreación del Monasterio de Urdax y la
intervención de Fray León de Aranibar que hizo saltar todas las alarmas; la
sala de la Inquisición, donde se muestran las máquinas y los procesos de
tortura que los inquisidores utilizaban para conseguir las confesiones de los
acusados y una última sección sobre “Sabiduría ancestral” vinculada a la
experiencia que han adquirido las sucesivas generaciones y que surgen de la
relación entre el ser humano y el entorno natural que le rodea; sala de la
mitología vasca; costumbres e importancia de la mujer vasca; una sala más sobre
la demonización y una última con un video del Akelarre.
 Zugarramurdi pertenece a la zona conocida como Xareta
y que comprende cuatro municipios que se extienden a uno y otro lado de la
frontera entre Francia y España: Ainoha y Sara, catalogados ambos como dos de
los ”Pueblos más bonitos de Francia”y Zugarramurdi y Urdax en territorio
español. Curiosamente, los cuatro pueblos están unidos por senderos que los une,
formando una especie de círculo: 8,5 kms. entre Sare y las Grutas de Sare; 3,5
kms. entre las Grutas de Sare y Zugarramurdi; 5,2 kms. entre Zugarramurdi y
Urdax; 7 kms. entre Urdax y Ainhoa y 12,5 kms. desde Ainhoa y Sare. La forma de
no perderse es buscar los indicadores del sendero con la imagen de un caballito
morado, con cresta y cola roja muy divertido. No lo hice, pero he de reconocer
que me hubiera gustado hacerlo.
Zugarramurdi pertenece a la zona conocida como Xareta
y que comprende cuatro municipios que se extienden a uno y otro lado de la
frontera entre Francia y España: Ainoha y Sara, catalogados ambos como dos de
los ”Pueblos más bonitos de Francia”y Zugarramurdi y Urdax en territorio
español. Curiosamente, los cuatro pueblos están unidos por senderos que los une,
formando una especie de círculo: 8,5 kms. entre Sare y las Grutas de Sare; 3,5
kms. entre las Grutas de Sare y Zugarramurdi; 5,2 kms. entre Zugarramurdi y
Urdax; 7 kms. entre Urdax y Ainhoa y 12,5 kms. desde Ainhoa y Sare. La forma de
no perderse es buscar los indicadores del sendero con la imagen de un caballito
morado, con cresta y cola roja muy divertido. No lo hice, pero he de reconocer
que me hubiera gustado hacerlo.
 El museo cumplía diez años y como parte de los actos de
celebración asistimos a una especie de procesión de gigantes y cabezudos que
junto con niños y mayores ataviados con ropa folclórica del lugar entonaban
cantos y bailes. Muy curioso y colorido.
El museo cumplía diez años y como parte de los actos de
celebración asistimos a una especie de procesión de gigantes y cabezudos que
junto con niños y mayores ataviados con ropa folclórica del lugar entonaban
cantos y bailes. Muy curioso y colorido.De nuevo al coche y a la Cueva de Urdax –la de Zugarramurdi ya la habíamos visto el día anterior en el concierto; no una visita completa, pero si la sala principal-.
Cuarenta minutos dura la visita a esta maravilla de la
naturaleza; luz, sonido y un buen guía son los ingredientes que te ofrecen para
contemplar el resultado de la perseverancia de cada gota, durante la friolera
de miles y miles de años.
 Las cuevas de Urdax-Unrdazubi,
también conocidas como de Ikaburu, ya eran refugio de los habitantes de estos
montes hace 20.000 años. En ellas se han encontrado utensilios domésticos y de caza del hombre
del paleolítico. No lejos de las cuevas se han encontrado grabados de animales,
aunque no es visitable en aras a su conservación.
Las cuevas de Urdax-Unrdazubi,
también conocidas como de Ikaburu, ya eran refugio de los habitantes de estos
montes hace 20.000 años. En ellas se han encontrado utensilios domésticos y de caza del hombre
del paleolítico. No lejos de las cuevas se han encontrado grabados de animales,
aunque no es visitable en aras a su conservación. En 1808 es cuando se tienen noticias por primera vez de esta
cueva , porque se utilizó como refugio huyendo de la invasión francesa. Hoy es
propiedad del Ayuntamiento de Urdax que la ha acondicionado para que podamos
contemplar esta maravilla.
En 1808 es cuando se tienen noticias por primera vez de esta
cueva , porque se utilizó como refugio huyendo de la invasión francesa. Hoy es
propiedad del Ayuntamiento de Urdax que la ha acondicionado para que podamos
contemplar esta maravilla. 1.850 metros cuadrados de galerías intercomunicadas
excavadas por el agua. Estalactitas y estalagmitas se muestran majestuosas con
esos tonos cambiantes y formas caprichosas que con la paciencia que tiene la
naturaleza para diseñar sus grandes obras, nos hacen disfrutar hoy de salas
como la de Recepciones de 30 metros de largo por 23 de ancho; la de los Reyes o
la de las Columnas, ambas recorridas por el río Urtxumea.
1.850 metros cuadrados de galerías intercomunicadas
excavadas por el agua. Estalactitas y estalagmitas se muestran majestuosas con
esos tonos cambiantes y formas caprichosas que con la paciencia que tiene la
naturaleza para diseñar sus grandes obras, nos hacen disfrutar hoy de salas
como la de Recepciones de 30 metros de largo por 23 de ancho; la de los Reyes o
la de las Columnas, ambas recorridas por el río Urtxumea. El pueblo de Urdax es un pueblo turístico y muy bonito. Comimos
en un restaurante, Montxo, estupendísimamente. En principio nos sentamos en el
comedor del restaurante, pero cuando me levanté a lavarme las manos y pasé por
el bar, un pincho tras otro me llamaban
a gritos desde la barra. Cambio de planes, nos levantamos y cambiamos de menú
¡Qué delicia! Creí que estos pinchos sólo existían en el mismísimo Bilbao.
El pueblo de Urdax es un pueblo turístico y muy bonito. Comimos
en un restaurante, Montxo, estupendísimamente. En principio nos sentamos en el
comedor del restaurante, pero cuando me levanté a lavarme las manos y pasé por
el bar, un pincho tras otro me llamaban
a gritos desde la barra. Cambio de planes, nos levantamos y cambiamos de menú
¡Qué delicia! Creí que estos pinchos sólo existían en el mismísimo Bilbao.
Urdax es pequeñito, pero tiene muchas cosas que ver
(convento, iglesia, molino,…), aunque o esperábamos a que abriesen por la tarde
o perdíamos mucho tiempo, por lo que la visita fue dar una vuelta por el pueblo
y disfrutarlo.
 Llegamos al Señorío
de Bertiz (30 kms.) al atardecer, creíamos que
estaría ya cerrado, pero afortunadamente el horario de verano se extendía hasta
las 20 h. En mi ignorancia, pensaba que el Señorío de Bertiz sería una inmensa
zona arbolada, pero jamás que sería algo que en algún momento había pertenecido
a alguien.
Llegamos al Señorío
de Bertiz (30 kms.) al atardecer, creíamos que
estaría ya cerrado, pero afortunadamente el horario de verano se extendía hasta
las 20 h. En mi ignorancia, pensaba que el Señorío de Bertiz sería una inmensa
zona arbolada, pero jamás que sería algo que en algún momento había pertenecido
a alguien. Pues sí, en el siglo XIV , el propietario de todo lo que alcanza nuestra vista –y bastante más- pertenecía a Pedro Miguel de Bertiz. Durante cinco siglos fue pasando la propiedad de generación en generación hasta que pasó a alguien ajeno a la familia Bertiz, siendo el último propietario don Pedro Ciga Mayo, un indiano que compró la propiedad para vivir en un sitio tranquilo y que ante notario donó esta maravilla a la Diputación Foral de Navarra a condición de que se encargaran de conservarla y mantenerla en el mismo estado en que se encontraba.

 Bertiz es un parque natural de poco más de 2.000 hectáreas,
empinadas y cubiertas casi en su totalidad por un boque caducifolio formado
principalmente por robles y alisos en las partes bajas y hayas y castaños en
las altas y dentro de él, la joya de la corona es el Jardín
Histórico-Artístico, con más de cien años de antigüedad, donde se puede
encontrar un gran número de especies de arbustos y árboles exóticos para la
montaña navarra, como el ciprés calvo o de los pantanos del sureste de
Norteamérica, el bambú verde de China y Japón, la yuca de pie de elefante de
México y Venezuela, el abeto rojo, el
álamo blanco, el cedro del Himalaya o el del Líbano, la Araucaia o el
liquidámbar y un largo etcétera procedentes de los cinco continentes de los
números viajes de don Pedro Ciga Mayo y su familia; estanques, puentes,
senderos; una capillita y el palacio Aizkolegui, curiosa construcción de
inspiración modernista que resulta un privilegiado mirador sobre Bertiz y sus
alrededores.
Bertiz es un parque natural de poco más de 2.000 hectáreas,
empinadas y cubiertas casi en su totalidad por un boque caducifolio formado
principalmente por robles y alisos en las partes bajas y hayas y castaños en
las altas y dentro de él, la joya de la corona es el Jardín
Histórico-Artístico, con más de cien años de antigüedad, donde se puede
encontrar un gran número de especies de arbustos y árboles exóticos para la
montaña navarra, como el ciprés calvo o de los pantanos del sureste de
Norteamérica, el bambú verde de China y Japón, la yuca de pie de elefante de
México y Venezuela, el abeto rojo, el
álamo blanco, el cedro del Himalaya o el del Líbano, la Araucaia o el
liquidámbar y un largo etcétera procedentes de los cinco continentes de los
números viajes de don Pedro Ciga Mayo y su familia; estanques, puentes,
senderos; una capillita y el palacio Aizkolegui, curiosa construcción de
inspiración modernista que resulta un privilegiado mirador sobre Bertiz y sus
alrededores.
 En taquilla dan un especie de itinerario que recomiendan
seguir de un paseo sensorial que te lleva a utilizar un sentido u otro
dependiendo de la especie de que se trate: experimentar a través del sentido
del tacto un abrazo a una sequoia y sentir la unión hombre-vegetal; a través
del tacto y del olfato caminar en el interior de un roble y experimentar lo que nos ofrece la
madera muerta; o aguzar bien el oído y escuchar, junto al estanque el sonido de
la cascada y el canto de las aves,…
En taquilla dan un especie de itinerario que recomiendan
seguir de un paseo sensorial que te lleva a utilizar un sentido u otro
dependiendo de la especie de que se trate: experimentar a través del sentido
del tacto un abrazo a una sequoia y sentir la unión hombre-vegetal; a través
del tacto y del olfato caminar en el interior de un roble y experimentar lo que nos ofrece la
madera muerta; o aguzar bien el oído y escuchar, junto al estanque el sonido de
la cascada y el canto de las aves,…
No estaba previsto, pero decidimos recorrer los 38 kms. de
autovía que nos separaban de Pamplona
y pasar el día siguiente allí. A través de Booking obtuvimos una buena oferta
en un muy buen hotel, muy céntrico (69 euros más 20 de dos desayunos
–recomiendo el hotel y, sin embargo, que se desayune fuera, pues no vale lo que
te sirven-).
Una visita a Pamplona siempre te ofrece otra cara; en esta
ocasión amenazaba lluvia, por lo que decidimos visitar su Catedral.
El solar donde se asienta la catedral de Santa María fue asentamiento de épocas tan antiguas como de Pompeyo Magno en el año 74 a.C, la Pompaelo romana. Los trabajos arqueológicos han sacado a la luz cimentaciones de época romana, aunque se desconoce el uso que se dio hasta la construcción del templo cristiano que fue demolido en 924 por Abd-al-Rahman III. En 1001 y 1035 Sancho “el Mayor” levanta un nuevo templo y posteriormente es demolido para edificar una catedral románica (1127) y su claustro construido diez años después, que sería sustituido en 1280 por un nuevo claustro gótico, mandado construir por Carlos III “el Noble”. Posteriormente, lo sería la Capilla de Braganza, el refectorio y la cocina. En 1391 se derrumbó la catedral románica quedando solo en pie la fachada y la cabecera. Durante todo el siglo XV se prolongaron las obras de la catedral actual y en el XVIII se derribó la fachada románica y se construyó otra neoclásica, obra de Ventura Rodríguez.
 La fachada de Ventura Rodríguez imita los típicos frontis
griegos, con columnas, sustentada por una torre a cada lado; una de ellas
alberga la famosa campana María, de 12 toneladas, la segunda más pesada de
España. Se dice que el territorio que abarca la Cuenca de Plamplona, está
delimitado por aquellos lugares hasta donde llega el tañido de la campana.
La fachada de Ventura Rodríguez imita los típicos frontis
griegos, con columnas, sustentada por una torre a cada lado; una de ellas
alberga la famosa campana María, de 12 toneladas, la segunda más pesada de
España. Se dice que el territorio que abarca la Cuenca de Plamplona, está
delimitado por aquellos lugares hasta donde llega el tañido de la campana.
El tesoro de reliquias histórico-artísticas que atesora la
catedral es de los más importantes de toda la comunidad navarra, no en vano ha
sido lugar de coronación de reyes, de reunión de Cortes y sede de la Diputación
del Reino. Su nave central de 28 metros de altura, alberga el bello sepulcro de
Carlos III de Navarra y su esposa Leonor de Trastámara, realizado en alabastro,
aunque la verdadera joya de la seo es su claustro; uno de los más bellos del
gótico universal.


 Las obras artísticas más sobresalientes de la Catedral son el retablo de
Caparroso (1507), el lienzo de Fray Luis Ricci (1632) y el Santo Cristo
Crucificado de Juan de Anchieta (s. XVI). En lugar presidencial se
encuentra la talla de madera revestida en plata de Santa María la Real,
románica del siglo XII, la más antigua de las imágenes marianas de Navarra;
ante ella se coronaban, bautizaban y bendecían los reyes navarros.
Las obras artísticas más sobresalientes de la Catedral son el retablo de
Caparroso (1507), el lienzo de Fray Luis Ricci (1632) y el Santo Cristo
Crucificado de Juan de Anchieta (s. XVI). En lugar presidencial se
encuentra la talla de madera revestida en plata de Santa María la Real,
románica del siglo XII, la más antigua de las imágenes marianas de Navarra;
ante ella se coronaban, bautizaban y bendecían los reyes navarros.

Dos bellísimas puertas (la Preciosa y la de Nuestra Señora del Amparo), conducen a cuatro corredores de la Catedral. Merece la pena detenerse ante el sepulcro de Leonel, hijo bastardo de Carlos II y en la Capilla Barbazana, en donde encontraremos el sepulcro del obispo Arnalt de Barbazán, con la imagen gótica de piedra policromada de la Virgen del Consuelo.
La Capilla de las Navas de Tolosa (siglo XIV) situada en el templete del
lavabo del claustro catedralicio –llamada así, porque según la tradición, la
reja que la cerraba había sido construida con parte de las cadenas que rodeaban
la tienda del califa Miramamolín al-Nasir y que fueron rotas por nuestro ya
viejo conocido Sancho VII “el Fuerte”, en el curso de la célebre batalla entre
cristianos y musulmanes en 1212.
Las dependencias la completan la Biblioteca con 14.000 volúmenes, la Sacristía y el Refectorio y la Cocina, sede del Museo Diocesano.
Las dependencias la completan la Biblioteca con 14.000 volúmenes, la Sacristía y el Refectorio y la Cocina, sede del Museo Diocesano.
La Sala de Arqueología despliega la
muestra Occidens que resulta didáctica, amena y alejada de los museos
catedralicios que estamos acostumbrados a ver. Vivir la batalla de las Navas de
Tolosa, escuchar las voces de los monjes de Leyre cantando gregoriano o ver en
directo los restos arqueológicos que esconde el suelo de la Catedral, o
mediante un programa informático ver cómo le sentaría el traje de soldado
romano, de reina de la baja Edad Media, o de dama del Siglo de Oro,…son algunos
de los atractivos con los que el visitante se va a encontrar.
Se accede por una pasarela que recorre la exposición y desde la que se
sorprenderá por proyecciones 3D, hologramas y espejos.
Sala Edad Antigua (312-712) – Se pueden contemplar en directo algunos de
los restos arqueológicos y ver a los propios arqueólogos trabajando. Destacan
los restos de un poblado vascón prerromano.
Sala Edad Medieval (712-1512) – Se tratan temas como la reforma gregoriana,
el románico y el gótico; se escucha canto gregoriano de los monjes de Leyre y
se proyecta un video que rodea de humo al espectador como si estuviese en la
mismísima batalla de las Navas de Tolosa.
Sala Edad Moderna (1512-1812)
Sala Edad Contemporánea (1812 a nuestros días)
Cuando salimos llovía ya copiosamente, por lo que nos guarecimos en un
restorancillo de la mítica calle de los encierros, Estafeta. Tras comer, seguía
“jarreando” y decidimos abandonar Pamplona.
Una carreterita de quitar el hipo al más bragado, conduce al Santuario San
Miguel Excelsis, en la Sierra de Aralar, pero merece la pena el trayecto (el “camino es la
meta” cobra completo sentido subiendo) y simplemente, estar allí. Nosotros
fuimos por la A-10 y N-2410 hasta Zamartze y volvimos por Baraibar y la A-15,
aunque son unos pocos de kilómetros más, es un poco más suave.
 El templo se asienta en lo alto de un cerro y su fundación tiene una bonita
historia. Teodosio de Goñi fue un caballero navarro que partió a la guerra
contra los sarracenos. Tras años de ausencia
y cuando estaba ya de regreso a su tierra, se encontró con el diablo
disfrazado de peregrino que le dijo que su esposa se acostaba con uno de sus
criados. Ciego de ira corrió hacia su casa y al entrar en el dormitorio vio dos
cuerpos yaciendo en él; desenvainó la
espada y de un tajo sesgó la vida de los que allí dormían. Al salir, se
encontró a su esposa Constanza y a su hijo; había matado a sus propios padres
que estaban de visita y se habían quedado a dormir allí.
El templo se asienta en lo alto de un cerro y su fundación tiene una bonita
historia. Teodosio de Goñi fue un caballero navarro que partió a la guerra
contra los sarracenos. Tras años de ausencia
y cuando estaba ya de regreso a su tierra, se encontró con el diablo
disfrazado de peregrino que le dijo que su esposa se acostaba con uno de sus
criados. Ciego de ira corrió hacia su casa y al entrar en el dormitorio vio dos
cuerpos yaciendo en él; desenvainó la
espada y de un tajo sesgó la vida de los que allí dormían. Al salir, se
encontró a su esposa Constanza y a su hijo; había matado a sus propios padres
que estaban de visita y se habían quedado a dormir allí.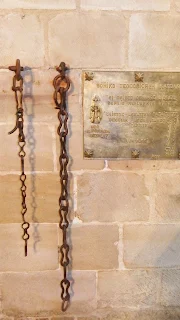
 Teodosio fue condenado a vagar por la sierra con una cadena atada al cuello;
únicamente podría regresar cuando esa cadena se rompiera por el desgaste o por
un milagro. Transcurrían los años y Teodosio seguía vagando sin descanso y un
día encontró una profunda sima de donde
emergió un dragón; se encomendó a San
Miguel, que bajó de los cielos portando una cruz, con la que mató al monstruo y
rompió las cadenas. El condenado pudo volver a su casa y abrazar a su mujer e
hijo. Con el tiempo volvió a construir un templo en honor del Arcángel, actual
Santuario Excelsis.
Teodosio fue condenado a vagar por la sierra con una cadena atada al cuello;
únicamente podría regresar cuando esa cadena se rompiera por el desgaste o por
un milagro. Transcurrían los años y Teodosio seguía vagando sin descanso y un
día encontró una profunda sima de donde
emergió un dragón; se encomendó a San
Miguel, que bajó de los cielos portando una cruz, con la que mató al monstruo y
rompió las cadenas. El condenado pudo volver a su casa y abrazar a su mujer e
hijo. Con el tiempo volvió a construir un templo en honor del Arcángel, actual
Santuario Excelsis.
Todos los años, por primavera, la efigie de San Miguel de Aralar sale del
Santuario y recorre kilómetros besando la cruz parroquial de unas
doscientas localidades y/o
instituciones y posteriormente
bendice los campos y visita a los
enfermos.
En tiempos de romanos, sobre la cima del Monte Aralar, los romanos
levantaron un ara coeli (altar del cielo) en honor de los dioses para que
protegieran a todo aquel que circulara por la calzada romana del valle, que
unía Astorga con Burdeos. Sobre sus ruinas, siglos después se construiría el
templo que ahora contemplamos (construido por Teodosio o por quien fuera).
 La iglesia se termina durante la primera mitad del siglo XI, siendo
consagrada en 1141 y fue construida sobre un templo carolíngeo (siglo IX), del
que solo quedan unos sillares en el ábside y que fue destruido por Abderramán
III. Muy cerquita de la Iglesia existe un depósito semiencerrado que almacena
agua potable procedente de lluvia.
La iglesia se termina durante la primera mitad del siglo XI, siendo
consagrada en 1141 y fue construida sobre un templo carolíngeo (siglo IX), del
que solo quedan unos sillares en el ábside y que fue destruido por Abderramán
III. Muy cerquita de la Iglesia existe un depósito semiencerrado que almacena
agua potable procedente de lluvia.
Nada más entrar vemos una pequeña capilla (1129) que custodia el fragmento
de la Cruz de Cristo (lignum crucis). Unas cadenas –no, en esta ocasión no son
las que rompiera Sancho VII “el Fuerte”- que recuerdan la leyenda de Teodosio
de Goñi que tuvo que vagar por la sierra con las cadenas para espiar sus
pecados hasta que éstas se desgastaran y se rompieran. Dentro de la capilla hay
un hueco que comunica con la sima de la cual surgió el dragón. La imagen que se
venera en San Miguel de Aralar es una figura de madera revestida de plata de
1756 y en su interior se encuentra un fragmento de la cruz de Cristo que el
caballero navarro don Ramiro trajo de la primera cruzada en 1099.
Una de las joyas del Santuario es el Retablo de Esmaltes del siglo XII. 37
esmaltes en torno a la Virgen con el niño.
En 1979, una banda de ladrones enviados por el famoso traficante de arte
Erik “el Belga” perpetró el robo del retablo forzando la urna de cristal y
arrancando del soporte de madera las 39 piezas esmaltadas que lo componen. Dos
años después del robo, la policía francesa recuperó veinte piezas del retablo
que estaban en poder de anticuarios españoles. Ese mismo año una operación
conjunta de las policías italiana y española, concluyó con la recuperación de
las principales piezas del retablo (15 esmaltes más) y varias detenciones de la
banda denominada “clan de los marselleses”. Posteriormente, en Barcelona fue
detenido Eric “el Belga” y se recuperan un apóstol y un rey mago. Hoy se puede
contemplar el retablo con la ausencia de dos medallones y seis pequeños tramos
de arquería dorada, que son las piezas todavía no recuperadas.
Ya de regreso y tomando la misma carretera en el mismo sentido que
traíamos, volvimos bastante mejor, con un regalito que nos esperaría a medio
camino: una manada de caballos enanos nos saldría al encuentro en la carretera.
¡Preciosos!
Por ser una curiosidad, me permito copiar textualmente de la Wikipedia el
texto con su procedencia.
Pottoka, voz
del euskera que significa pequeño caballo, es el nombre con el que se conoce
una raza de Equus caballus de pequeña envergadura o poni, que habitaron casi
sin cambios, desde el Paleolítico y hasta la actualidad, los territorios
montañosos de la cordillera Cantábrica, en la península ibérica y de los
Pirineos en ambas vertientes.
Se
distinguen al menos ocho razas autonómicas en este grupo cántabro-pirenaico: el
garrano de Portugal, el Caballo de Pura Raza Gallega en Galicia, el asturcón en
Asturias, el monchino en Cantabria, el losino en el norte de Burgos, la jaca
navarra en Navarra, el caballo de Merens en los Pirineos y el pottoka en el
País Vasco.
El caballo
de Merens también es incluido en este grupo de caballos por parte de diversos
autores, y se trata probablemente de una mezcla con caballos ibéricos y
bereberes.
 Con esta bonita estampa en la retina y en la tarjeta de memoria, seguimos
camino hasta Puente la Reina (65 kms. de cómoda autovía). Un hotel a las afueras
–es decir, antes de llegar- llamó nuestra atención: Hotel Jakue (53 euros sin desayuno). Fue un
riesgo pues no sabíamos si estábamos muy retirados del centro de la ciudad;
pero acertamos, pues el viaje era un agradable paseo.
Con esta bonita estampa en la retina y en la tarjeta de memoria, seguimos
camino hasta Puente la Reina (65 kms. de cómoda autovía). Un hotel a las afueras
–es decir, antes de llegar- llamó nuestra atención: Hotel Jakue (53 euros sin desayuno). Fue un
riesgo pues no sabíamos si estábamos muy retirados del centro de la ciudad;
pero acertamos, pues el viaje era un agradable paseo. Ciudad muy agradable y con ese sabor de peregrinación que ofrecen todas las
poblaciones que se encuentran en el Camino de Santiago. Puente la Reina es
convergencia de dos grandes ramales: el navarro que viene de Roncesvalles y el
aragonés procedente de Somport. Nacida
por y para el camino en el siglo XII, cuando Alfonso I “el Batallador” decidió
poblar las regiones cruzadas por la ruta jacobea. Es una ciudad muy bonita y
muy manejable; sus hitos turísticos son pocos, pero os garantizo que alguno de
ellos os hará invertir varias horas, seguro. Tres iglesias: la del Crucifijo,
la de Santiago y la de San Pedro y su puente románico sobre el Arga, que da
nombre a la población y que proporcionará las mejores fotos del viaje.
Ciudad muy agradable y con ese sabor de peregrinación que ofrecen todas las
poblaciones que se encuentran en el Camino de Santiago. Puente la Reina es
convergencia de dos grandes ramales: el navarro que viene de Roncesvalles y el
aragonés procedente de Somport. Nacida
por y para el camino en el siglo XII, cuando Alfonso I “el Batallador” decidió
poblar las regiones cruzadas por la ruta jacobea. Es una ciudad muy bonita y
muy manejable; sus hitos turísticos son pocos, pero os garantizo que alguno de
ellos os hará invertir varias horas, seguro. Tres iglesias: la del Crucifijo,
la de Santiago y la de San Pedro y su puente románico sobre el Arga, que da
nombre a la población y que proporcionará las mejores fotos del viaje. Ya era de noche y tomamos unas raciones en una teracita en la calle Mayor,
en cantidades que podrían alimentar a un regimiento –con una habríamos tenido
bastante-.
Ya era de noche y tomamos unas raciones en una teracita en la calle Mayor,
en cantidades que podrían alimentar a un regimiento –con una habríamos tenido
bastante-.
27 de junio de 2017
Una recomendación; el desayuno del
hotel costaba 8 euros por cabeza: lo típico, fiambre, bollitos, zumo de naranja
de polvos y café con leche, recomiendo,
comer en el bar del propio hotel, nos “pusimos las botas” a base de tortilla de
patatas rellenas y cafelito por 5,70 euros los dos. Tiene una barra llenitas de
pinchos al cual más apetecible.
Seguimos el mismo trayecto de la noche anterior, pero ahora intentando ver
los templos por dentro.
 La primera fue la Iglesia del Crucifijo. Del siglo XIII, románica y dedicada a Santa
María de las Huertas y en el siglo XIV se le añade una segunda nave gótica para
que cupiera el Crucifijo, que hoy es símbolo de la iglesia. A la izquierda de
la nave se encuentran los restos del mártir y beato Juan María de la Cruz. El
Cristo es impresionante y original; un tronco de árbol desnudo del que pende la
imagen del Cristo de largos brazos que parece abrazar al peregrino. Creedme, la
imagen atrapa.
La primera fue la Iglesia del Crucifijo. Del siglo XIII, románica y dedicada a Santa
María de las Huertas y en el siglo XIV se le añade una segunda nave gótica para
que cupiera el Crucifijo, que hoy es símbolo de la iglesia. A la izquierda de
la nave se encuentran los restos del mártir y beato Juan María de la Cruz. El
Cristo es impresionante y original; un tronco de árbol desnudo del que pende la
imagen del Cristo de largos brazos que parece abrazar al peregrino. Creedme, la
imagen atrapa. La iglesia que fue fundada por la Orden del Temple, pasó a manos de los
Caballeros de Malta, en 1443, y allí levantaron un convento-hospital de
peregrinos. Ya en el XVIII se sustituyó el antiguo convento por el actual,
neoclásico, que fue hospital de guerra, cárcel y fábrica de pólvora y
finalmente, fue ocupado por los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, que lo
convirtieron en el actual Colegio Seminario.
La iglesia que fue fundada por la Orden del Temple, pasó a manos de los
Caballeros de Malta, en 1443, y allí levantaron un convento-hospital de
peregrinos. Ya en el XVIII se sustituyó el antiguo convento por el actual,
neoclásico, que fue hospital de guerra, cárcel y fábrica de pólvora y
finalmente, fue ocupado por los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, que lo
convirtieron en el actual Colegio Seminario.
Siguiendo la calle Mayor, llegamos a la Iglesia de Santiago el Mayor, obra
de finales del siglo XII, reconstruida en el XVI y a la que nada menos que
Ventura Rodríguez añadió la parte superior de la torre. Especialmente
interesante es su portada sur, una de las tres con arco polilobulado que hay en
Navarra. Desgraciadamente, no pudimos
verla, pues estaba cerrada; me quedé con
ganas de ver un Santiago “morenito”, una talla gótica de Santiago Beltza (negro
en euskera).
 Sin perder la calle Mayor, llegamos a la Plaza Mena, con porches del siglo
XVIII y finalmente, alcanzamos el puente que le da nombre a la villa, sobre el
río Arga, erigido en el siglo XI por orden de una reina, aunque no se sabe a
ciencia cierta si por doña Mayor, esposa de Sancho el Mayor o por doña
Estefanía, su nuera. Este puente, de siete arcos (el arco más oriental está
sepultado bajo tierra) forzosamente nos lleva a desterrar la idea extendida de
que el románico es pesado; no puede haber una obra para cruzar un río más
grácil que esta, donde el uso de la piedra se encuentra reducido al mínimo.
Sin perder la calle Mayor, llegamos a la Plaza Mena, con porches del siglo
XVIII y finalmente, alcanzamos el puente que le da nombre a la villa, sobre el
río Arga, erigido en el siglo XI por orden de una reina, aunque no se sabe a
ciencia cierta si por doña Mayor, esposa de Sancho el Mayor o por doña
Estefanía, su nuera. Este puente, de siete arcos (el arco más oriental está
sepultado bajo tierra) forzosamente nos lleva a desterrar la idea extendida de
que el románico es pesado; no puede haber una obra para cruzar un río más
grácil que esta, donde el uso de la piedra se encuentra reducido al mínimo.Nuestro siguiente destino, Estella (31 kms.). Al igual que Puente la Reina es otra villa fundada para y por el Camino de Santiago y a él debe sus numerosos monumentos; de hecho se la conocía como Estella la Bella. En sus inicios, el camino no pasaba por Estella –bueno, mejor dicho es que no existía Estella-. La ciudad fue fundada por Sancho Ramírez, rey navarro que la fundó junto al poblado vascón de Lizarra en 1090, con objeto de establecer un asentamiento en un lugar estratégico del camino; posteriormente desviaría el camino para que atravesase Estella.
 El primer monumento que nos encontramos
es la Iglesia del Convento de Santo domingo. Fundado en 1259 para los frailes
dominicos por orden y a costa del rey Teobaldo II de Navarra. En 1839 pasó a
dominio público tras la desamortización y en la actualidad es una residencia de
ancianos del Gobierno de Navarra. La iglesia estaba cerrada y en la propia
residencia nos indicaron que lleva meses sin que la abriese nadie.
El primer monumento que nos encontramos
es la Iglesia del Convento de Santo domingo. Fundado en 1259 para los frailes
dominicos por orden y a costa del rey Teobaldo II de Navarra. En 1839 pasó a
dominio público tras la desamortización y en la actualidad es una residencia de
ancianos del Gobierno de Navarra. La iglesia estaba cerrada y en la propia
residencia nos indicaron que lleva meses sin que la abriese nadie.
 Aparcamos, tarea nada fácil, cerca de la estación y de allí andando –muy
cerquita- hasta la Plaza de San Martín con su bonita fuente de los Chorros. La
vista se va involuntariamente a un edificio que sobresale en la plaza, el
palacio de los Reyes de Navarra, del siglo XII, único ejemplo palaciego del
románico civil navarro que ha llegado hasta nuestros días, hoy sede de un museo
Gustavo de Maeztu y que fue declarada Monumento Nacional en 1931. Curioso uno
de los capiteles de una de las columnas que narra gráficamente el mítico
combate entre Roldán y el gigante Farragut uno y los castigos del infierno de
los avaros, el otro.
Aparcamos, tarea nada fácil, cerca de la estación y de allí andando –muy
cerquita- hasta la Plaza de San Martín con su bonita fuente de los Chorros. La
vista se va involuntariamente a un edificio que sobresale en la plaza, el
palacio de los Reyes de Navarra, del siglo XII, único ejemplo palaciego del
románico civil navarro que ha llegado hasta nuestros días, hoy sede de un museo
Gustavo de Maeztu y que fue declarada Monumento Nacional en 1931. Curioso uno
de los capiteles de una de las columnas que narra gráficamente el mítico
combate entre Roldán y el gigante Farragut uno y los castigos del infierno de
los avaros, el otro.
Justo frente al palacio, una empinada escalera conduce a la iglesia-fortaleza
de San Pedro de la Rúa que formó parte del sistema defensivo de Estella. Obra
románica de la segunda mitad del siglo XII, con soberbia portada con un arco
polilobulado, diez arquillos y ocho arquivoltas. Sobresalen la robusta torre
fortaleza, antiguamente almenada y rebajada en el siglo XVI y como ornamentos,
la estrella símbolo de la ciudad y un crismón con las letras alfa y omega
invertidas. En su interior destaca la capilla de San Andrés y su cúpula; la
virgen románica de Belén; un crucifijo gótico del s. XIV; una talla de san Pedo
del XVII y una pila bautismal del XVIII.

 Anexo a la iglesia, un singular claustro que resultará de lo más
recompensador para el visitante, si sabe contemplarlo con detenimiento. De las
cuatro crujías originales sólo quedan dos, debido al gran deterioro sufrido con
el derrumbe del castillo en el siglo XVI con nueve arcos de medio punto, cuyos
capiteles representan la lucha de los hombres contra los monstruos. Observad una
de las cuatro columnas que se enrosca sobre sí misma.
Anexo a la iglesia, un singular claustro que resultará de lo más
recompensador para el visitante, si sabe contemplarlo con detenimiento. De las
cuatro crujías originales sólo quedan dos, debido al gran deterioro sufrido con
el derrumbe del castillo en el siglo XVI con nueve arcos de medio punto, cuyos
capiteles representan la lucha de los hombres contra los monstruos. Observad una
de las cuatro columnas que se enrosca sobre sí misma. Como curiosidad, contaros que se enterró en el claustro a un peregrino
desconocido y de su sepultura salían unas luces insólitas que hicieron abrir el
enterramiento y el enigmático personaje resultó ser el Obispo de Patrás que
portaba las reliquias de San Andrés; momento desde el cual el santo se
convirtió en patrón de Estella.
Como curiosidad, contaros que se enterró en el claustro a un peregrino
desconocido y de su sepultura salían unas luces insólitas que hicieron abrir el
enterramiento y el enigmático personaje resultó ser el Obispo de Patrás que
portaba las reliquias de San Andrés; momento desde el cual el santo se
convirtió en patrón de Estella. Sin salir del ámbito de la Plaza de San Martín destacan otros edificios: el
antiguo ayuntamiento gótico, hoy sede de los juzgados, el renacentista palacio
de San Cristóbal y el barroco del Gobernador, hoy Museo del Carlismo.
Sin salir del ámbito de la Plaza de San Martín destacan otros edificios: el
antiguo ayuntamiento gótico, hoy sede de los juzgados, el renacentista palacio
de San Cristóbal y el barroco del Gobernador, hoy Museo del Carlismo.
Siguiendo por la rua de Curtidores –antigua calle de los Peregrinos-, se alcanza la Iglesia del Santo Sepulcro, en la que se atendía a los peregrinos desde 1123; comenzada a construir a finales del siglo XII se finaliza en el XIV. En la portada gótica, los apóstoles acompañan a Santiago vestido de peregrino y a San Martín de Tours.
Volvemos sobre nuestros pasos, hasta el Puente de la Cárcel, construido en
1973 para sustituir al primitivo que cien años antes había sido mandado volar
por los liberales en la tercera guerra carlista durante el bloqueo de la
ciudad. Ofrece un fantástico panorama sobre el rio Ega.

 A la hora de la comida decidimos buscar un restaurante a conciencia, que no
fuera, como habíamos hecho hasta ahora, guiarnos por el olfato para elegir
entre lo que nos salía al paso. Recurrimos al “casi nunca falla” Trip Advisor y
el restaurante catalogado como el número uno en Estella y con infinidad de
excelentes comentarios era O Taller
Gastronómico Casanellas, en la calle Espoz y Mina 3. Un restaurante pequeño
haciendo gala al show cooking que permite ver cómo va la preparación de tu atún
marinado –por ejemplo-; un menú corto que se rige por la ley de productos de
temporada, por lo que no podrás saber de antemano qué vas a comer. Borja San Martin
Casanellas y Ainhoa Casanellas Luri son
los artífices de este arriesgado proyecto, no necesitan a nadie más. Ainhoa te
recibe, te asigna mesa, te explica cómo se va a cocinar lo que vas a comer y
qué condimentos son los seleccionado, te
sirve y para los postres, ya tienes la sensación de estar en casa, pues Ainoha
te cuenta cómo dejó su trabajo en Nueva York y junto con su primo emprendió
esta andadura en su tierra hace cuatro años. No lo dudéis, un restaurante de
10.
A la hora de la comida decidimos buscar un restaurante a conciencia, que no
fuera, como habíamos hecho hasta ahora, guiarnos por el olfato para elegir
entre lo que nos salía al paso. Recurrimos al “casi nunca falla” Trip Advisor y
el restaurante catalogado como el número uno en Estella y con infinidad de
excelentes comentarios era O Taller
Gastronómico Casanellas, en la calle Espoz y Mina 3. Un restaurante pequeño
haciendo gala al show cooking que permite ver cómo va la preparación de tu atún
marinado –por ejemplo-; un menú corto que se rige por la ley de productos de
temporada, por lo que no podrás saber de antemano qué vas a comer. Borja San Martin
Casanellas y Ainhoa Casanellas Luri son
los artífices de este arriesgado proyecto, no necesitan a nadie más. Ainhoa te
recibe, te asigna mesa, te explica cómo se va a cocinar lo que vas a comer y
qué condimentos son los seleccionado, te
sirve y para los postres, ya tienes la sensación de estar en casa, pues Ainoha
te cuenta cómo dejó su trabajo en Nueva York y junto con su primo emprendió
esta andadura en su tierra hace cuatro años. No lo dudéis, un restaurante de
10. Caminamos por la calle Ruiz de Alda y tenemos la Biblioteca y la Iglesia de
San Miguel Arcángel, joya del románico del siglo XII, cuya portada
septentrional es probablemente el mejor ejemplo español del románico tardío, constituyendo
su iconografía una auténtica biblia pétrea.
Caminamos por la calle Ruiz de Alda y tenemos la Biblioteca y la Iglesia de
San Miguel Arcángel, joya del románico del siglo XII, cuya portada
septentrional es probablemente el mejor ejemplo español del románico tardío, constituyendo
su iconografía una auténtica biblia pétrea.

 Desde la Iglesia de San Miguel se puede bajar hasta la Plaza de los Fueros,
hoy centro neurálgico de la ciudad y en la que se pueden contemplar la Iglesia
de San Juan y un par de palacios barrocos.
Desde la Iglesia de San Miguel se puede bajar hasta la Plaza de los Fueros,
hoy centro neurálgico de la ciudad y en la que se pueden contemplar la Iglesia
de San Juan y un par de palacios barrocos.

 Es hora de volver a coger el coche para acercarnos a la Basílica el Puy;
unos 20 kms., en lo alto de un monte a las afueras de Estella y de ahí viene su
nombre, Puy es un término francés que significa cerro. Como todo santuario que
se precie, está basado en una leyenda: en 1085 unos pastores, avisados por
estrellas, descubrieron la imagen de la Virgen del Puy. La actual basílica fue
inaugurada en 1951. En el interior, su decoración gira entorno a la estrella de
ocho puntas, que constituye el escudo de la ciudad. Sobresale la iluminación
que procede de una linterna a 20 m. de altura. La talla de la patrona de Estella es gótica de madera
chapada en plata.
Es hora de volver a coger el coche para acercarnos a la Basílica el Puy;
unos 20 kms., en lo alto de un monte a las afueras de Estella y de ahí viene su
nombre, Puy es un término francés que significa cerro. Como todo santuario que
se precie, está basado en una leyenda: en 1085 unos pastores, avisados por
estrellas, descubrieron la imagen de la Virgen del Puy. La actual basílica fue
inaugurada en 1951. En el interior, su decoración gira entorno a la estrella de
ocho puntas, que constituye el escudo de la ciudad. Sobresale la iluminación
que procede de una linterna a 20 m. de altura. La talla de la patrona de Estella es gótica de madera
chapada en plata.
Estella está considerada como la capital del carlismo; en ella se estableció, con todos sus ministerios la corte de Carlos VII durante la tercera guerra carlista (1872-1876). Las tres guerras carlistas supusieron tres cruentas guerras civiles durante el siglo XIX, que enfrentaron a campesinos contra burgueses; a la tradición y la iglesia frente a la modernidad y el laicismo; a los fueros contra el centralismo.
Fernando VII muere sin descendencia, pero antes de que llegue el momento,
promulga la Pragmática Sanción por la que deroga la Ley Sálica que impedía que
las mujeres accedieran al trono, lo que permitiría a su pequeña hija Isabel, de
tres años, reinar en España. Pero el
hermano del rey, Carlos María Isidro que aspiraba al trono y fue el directo
perjudicado de la Pragmática no estaba dispuesto a conformarse. Ejerció la regencia del reino, hasta la
mayoría de edad de la pequeña Isabel, la esposa de Fernando VII, que se alió
con los liberales para preservar el trono de su hija ante los levantamientos de
los Carlistas que representaban la tradición y la iglesia.
Primera Guerra Carlista (1833-1839)
Levantamiento de carlistas en el País Vasco y Navarra, con un trasfondo
político que se materializa en dos personas con teórico derecho al trono. Don
Carlos entra en España y se pone al frente del ejército, con armas de Rusia,
Austria y Prusia; mientras Isabel II contó con la ayuda de Inglaterra, Francia
y Portugal y terminó con la derrota de los Carlistas en 1840.
Segunda Guerra Carlista (1846-1849)
Más que guerra civil fue una insurrección al Gobierno moderado del momento
y se centró en Granada y Cataluña y fue fácilmente sofocada.
Hubo algunos alzamientos en 1855 y 1860 en San Carlos de la Rápita y 1869,
ya con Isabel II destronada, tras la Revolución de la Gloriosa, pero que
tampoco cuajó por su mala organización
Tercera Guerra Carlista (1872-1876)
Con la llegada al trono de Amadeo de Saboya se provocó la insurrección
armada del último de los pretendientes carlistas, Carlos María de Borbón. La
restauración borbónica con Alfonso XII en el trono marcaría el declive carlista
y su inminente derrota en Cataluña, Navarra, País Vasco y el resto de España.
Permítame sorprender al lector, contándole algo muy bueno que nos quedó de
estas guerras carlistas y que es la tortilla de patata. Cuenta la tradición que
llegando Zumalacárregui (general carlista) hambriento y cansado a un pueblo al
norte de Navarra se hospedó en una humilde casa. La casera en su afán de
agasajar a su ilustre invitado y no teniendo nada más que unos pocos huevos y
muchas patatas decidió combinar ambas, dando lugar a uno de los mejores
inventos de la humanidad.
Otra visita de obligado cumplimiento, por la cercanía, es al Monasterio de
Irache; nos acercamos aun a sabiendas de que no abre los lunes ni los martes y
que la iglesia estaba cerrada por obras, pero a pesar de ello, decidimos ir.

 Nos encontramos en Montejurra, monte mítico del carlismo, donde en 1873 se
celebró una sangrienta batalla en la que las tropas liberales sufrieron una
dolorosa derrota. En el monasterio se curó a muchos de los heridos sin
distinción de uniformes, no en vano ha sido el primer hospital de peregrinos
desde su fundación en el siglo X. Como ya he comentado no podemos hablar nada
más que del exterior. La iglesia tiene una portada gótica del siglo XIII a la
que se superpone otra barroca del XVIII. Junto a ella una imponente torre,
concluida en 1609, inspirada en las torres del monasterio de El Escorial.
Nos encontramos en Montejurra, monte mítico del carlismo, donde en 1873 se
celebró una sangrienta batalla en la que las tropas liberales sufrieron una
dolorosa derrota. En el monasterio se curó a muchos de los heridos sin
distinción de uniformes, no en vano ha sido el primer hospital de peregrinos
desde su fundación en el siglo X. Como ya he comentado no podemos hablar nada
más que del exterior. La iglesia tiene una portada gótica del siglo XIII a la
que se superpone otra barroca del XVIII. Junto a ella una imponente torre,
concluida en 1609, inspirada en las torres del monasterio de El Escorial. Irache comenzó su andadura a mediados del siglo X cono monasterio
benedictino, luego fue hospital de peregrinos y a partir de 1569 universidad,
donde se impartían los títulos de filosofía, teología y medicina. La invasión
napoleónica expulsó a los monjes e instaló su cuartel en el monasterio. Volvió
a servir como hospital de guerra en las guerras carlistas. En 1986 el Gobierno
de Navarra toma posesión del cenobio y llegaron las primeras restauraciones,
aunque gran parte se encuentra medio abandonado a la espera de una nueva
función que le haga seguir siendo útil a la sociedad.
Irache comenzó su andadura a mediados del siglo X cono monasterio
benedictino, luego fue hospital de peregrinos y a partir de 1569 universidad,
donde se impartían los títulos de filosofía, teología y medicina. La invasión
napoleónica expulsó a los monjes e instaló su cuartel en el monasterio. Volvió
a servir como hospital de guerra en las guerras carlistas. En 1986 el Gobierno
de Navarra toma posesión del cenobio y llegaron las primeras restauraciones,
aunque gran parte se encuentra medio abandonado a la espera de una nueva
función que le haga seguir siendo útil a la sociedad.
Antes de marcharos, no olvidéis, a mano izquierda, de dirigiros a la Fuente
del Vino. Bodegas Irache mantiene abierta una singular fuente de la que mana
vino, en atención a la costumbre hospitalaria durante la edad media de nunca
negar un trozo de pan y un vaso de vino.
Aquí terminaba el viaje teóricamente, aunque sé que nos dejamos mucho en el
tintero; pero siempre hay que dejar algo
para volver. Buscamos un hotel pues ya era tarde y sería mejor salir temprano a
la mañana siguiente. El hotel Yerri, caro y malo, no lo recomiendo en absoluto.
28 de junio de 2017
 En un afán de prolongar el viaje por estas tierras que enganchan, nos
desviamos a Torres del Río, un pueblo pequeñito, pero cuya iglesia del Santo
Sepulcro llamaba poderosamente mi atención.
En un afán de prolongar el viaje por estas tierras que enganchan, nos
desviamos a Torres del Río, un pueblo pequeñito, pero cuya iglesia del Santo
Sepulcro llamaba poderosamente mi atención.
En la puerta, un cartel advertía de que si se deseaba ver la iglesia por dentro
se llamara a un teléfono. Asi lo hicimos y enseguida llego la señora que lo
enseñaba.
 La iglesia es enigmática en sus orígenes, en sus funciones,… Iglesia
funeraria del Camino de Santiago, faro de peregrinos, iglesia templaria,… nada
puede probar ninguna de las teorías. Si consta, sin embargo, que en 1100 un
monasterio existente allí, junto con la iglesia, fueron cedidos a la orden
benedictina del Monasterio de Irache (la iglesia no sería la actual sino otra
anterior, cercana en el tiempo). De planta octogonal con cúpula donde se eleva
la linterna, cuya función parece que era servir de guía a los peregrinos,
aunque quien nos abrió la puerta dudaba mucho de ello, pues no cree que se
viera desde el Camino.
La iglesia es enigmática en sus orígenes, en sus funciones,… Iglesia
funeraria del Camino de Santiago, faro de peregrinos, iglesia templaria,… nada
puede probar ninguna de las teorías. Si consta, sin embargo, que en 1100 un
monasterio existente allí, junto con la iglesia, fueron cedidos a la orden
benedictina del Monasterio de Irache (la iglesia no sería la actual sino otra
anterior, cercana en el tiempo). De planta octogonal con cúpula donde se eleva
la linterna, cuya función parece que era servir de guía a los peregrinos,
aunque quien nos abrió la puerta dudaba mucho de ello, pues no cree que se
viera desde el Camino.
Preside el templo un crucificado con corona real y cuatro clavos que se
fecha en el siglo XIII.
 La iglesia por sus proporciones destaca como un monumento cumbre del
Románico navarro y fue declarado monumento Histórico-Artístico en 1931.
La iglesia por sus proporciones destaca como un monumento cumbre del
Románico navarro y fue declarado monumento Histórico-Artístico en 1931.
Un poco más arriba de la iglesia entramos a tomar un refresco en un
bar/hostal, en el que pasamos un rato divertido, disfrazándonos de soldados
medievales.
Y esto ha llegado al final.


























































